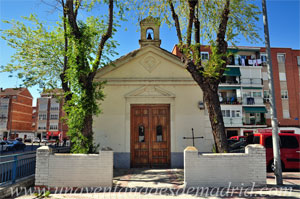Pueblos de Madrid
Fuenlabrada
Miércoles, 20 de junio de 2018
Introducción
Contenidos
- Introducción
- Resumen histórico
- Monumentos y puntos de interés
- Fuenlabrada y sus fuentes
- La Tía Javiera y las rosquillas fuenlabreñas
- Mapa de los Monumentos y puntos de interés
Al Sur de la Comunidad de Madrid y a poco más de 20 kilómetros de la capital, encontramos la localidad de Fuenlabrada, con un total de 194.669 habitantes1 en 2017, convirtiéndose así en el tercer municipio en cantidad de población, sólo por detrás de la ciudad de Madrid y de Móstoles, a pesar de no ser de los más extensos (3.870 hectáreas2). Limita, al Norte, con Alcorcón y Leganés, al Este, con Pinto y Getafe, al Sur, con Parla y Humanes, y al Oeste, con Moraleja de Enmedio y Móstoles.
No cuenta Fuenlabrada con ningún río en su término municipal, pero sí con varios arroyos y barrancos, todos ellos estacionales, como pueden ser, al Sur, el arroyo de Valdeserranos, el de Tajapiés y el barranco de Loranca, los cuales son receptores, por su margen izquierda, del barranco de los Granados, el arroyo de Valdehondillo y el de las Gazaperas; todos los mencionados son, a su vez, subsidiarios del conocido arroyo del Culebro, afluente directo del río Manzanares y el cual recoge también las aguas, en Fuenlabrada, del barranco de la Aldehuela y del arroyo de la Recomba. Por su parte, al Oeste, se halla el otro arroyo de importancia del municipio, el de Fregacedos, el cual cuenta con la conocida fuente del mismo nombre, de la que hablaremos más adelante en este mismo reportaje.
Sobre el origen del nombre de Fuenlabrada, parece no haber duda alguna de que alude a una fuente labrada, de la cual ya hablan las crónicas, comenzando por las Relaciones Topográficas de Felipe II4, de enero de 1576 en el caso de este municipio.
En lo que se refiere al asentamiento rural histórico, éste nació en el cruce que forman las carreteras de Móstoles-Pinto y Leganés-Humanes, ocupando así un sitio muy céntrico dentro del término municipal que, a lo largo de los siglos, se ha ido extendiendo hasta conformar la ciudad en la que hoy nos encontramos, la cual ha llegado a englobar numerosos distritos.
Debido a su emplazamiento, en el centro de la antigua Carpetania5, se cree que Fuenlabrada debió contar con un mayor número de yacimientos de los tan sólo ocho que hay constatados actualmente, pudiendo haberse perdido el resto, gran parte de ellos sin ni siquiera haberse conocido previamente, por la gran urbanización que se ha dado en la localidad. Dos de los estudiados, ambos en la confluencia del arroyo del Culebro y el valle del Manzanares, pertenecen a la época prehistórica, siendo el más antiguo (Paleolítico6) el de “La Cantueña”, o “La Alcantueña”, el cual pudo ser un taller de superficie por los restos de industria lítica10 en sílex11 que muestra; el segundo, llamado “Casas del Cerro”, igualmente en superficie, es de la Edad del Bronce12 y lo forman fondos de cabaña, como se deduce de la cerámica campaniforme16 que en él se ha encontrado. Los seis restantes se pensaba que eran bastante más tardíos, de modo que fueron datados del medievo17; sin embargo, se creyó que el de Loranca podía haber tenido un antecedente fundacional romano, o anterior. De esos seis, sólo se han podido identificar tres: el despoblado ya mencionado de Loranca, el de Fregacedos y el de Charcón de Alúa. Por lo que respecta a los de Alarcón, Albas y Acedinos, de éstos sólo se tienen referencias históricas, como las ya citadas Relaciones de Felipe II y otros documentos posteriores; de ellos, se desconoce su ubicación exacta, si bien se cree que el de Albas pudo estar al Norte de Fuenlabrada y Acedinos, al Este, a unas cuatro leguas18 y media de Pinto.
De todos los mencionados, el más estudiado es el yacimiento de Loranca, localizado en el camino de Parla, a unos dos kilómetros y medio al Sur de Fuenlabrada, en una elevación del terreno junto al arroyo de Loranca, que le da nombre, en su confluencia con el de los Granados. Sus restos se diseminan en un área de unas 20 hectáreas. Con algunas dudas sobre si podría remontarse al Paleolítico, lo que parece más seguro es su período Neolítico, siguiendo como un poblado carpetano en la Edad del Hierro; sin embargo, no se puede aseverar con exactitud cuándo se inició el asentamiento, ya que el material más antiguo que se ha hallado data del siglo VII a. de C. Por otro lado, se supone que existió un poblado carpetano indígena, con habitantes que se alimentarían básicamente con productos de caza y agricultura (se han encontrado varios molinos de vaivén).
De la presencia romana en Fuenlabrada se tienen dos importantes testimonios. Por un lado, una moneda del emperador Augusto que procede de la Ceca19 de la antigua ciudad romana de Bilbilis (a escasos kilómetros de lo que hoy es Calatayud, en Zaragoza), lo cual nos demuestra que hubo relaciones comerciales con el valle del Ebro a comienzos del siglo I a través del valle del Jalón por la llamada Senda Galiana, la cual unía Toledo y Zaragoza por Titulcia, vía ésta relativamente próxima a Loranca. Y por otro lado, una moneda del emperador Galieno, que corrobora, junto con el hallazgo de varios tipos de cerámica sigillata20 contemporánea, la pervivencia del poblamiento en el siglo III d. de C.
La continuidad de este poblado durante la Alta Edad Media y su posterior incorporación a la civilización musulmana tras la invasión árabe de la Península se conoce gracias la cerámica de goterones encontrada, además de varios restos de teja curva, con la que se rematarían las cubiertas de las casas de agricultores y ganaderos, y que hasta entonces se hacía con elementos de carácter vegetal.
Tras la reconquista cristiana, los habitantes de Loranca adaptarían nuevamente sus costumbres, desapareciendo aproximadamente en el último cuarto del siglo XIV, momento al que corresponde la fundación del actual núcleo de Fuenlabrada, como queda recogido en las Relaciones de Felipe II: “[...] un pastor de Pinto les comía un prado que tenía el dicho Loranca para sus ganados de labor, y el pueblo siendo pequeño salio (sic) contra el pastor y le mataron, y fue un juez pesquisidor contra ellos, e como fuesen pocos vecinos huyeron, e non osaron tornar al pueblo, o se pasaron a vivir a este dicho lugar” [de Fuenlabrada].
Paralelamente a la reconquista de Toledo por el rey Alfonso VI, entre los años 1083 y 1085 sus tropas van haciéndose con pequeñas aldeas musulmanas según van avanzando, entre las cuales estaban no sólo la de Loranca, sino también los lugares de Fregacedos y de Albas. Tras esto, en el siglo XII, y continuando en el siguiente, se lleva a cabo la repoblación de la zona comprendida entre Toledo y Madrid. Uno de esos primeros núcleos sería el de Fregacedos (o Fregazedos, o Freguezedo), por el cual pasaba la mojonera21 que delimitaba las tierras de Toledo, Segovia y Madrid durante los reinados de Alfonso VII y Alfonso VIII. Esta aldea (entre Móstoles y la vía que unía el castillo de Olmos con Madrid) fue entregada por Alfonso VII en 1144 a la Iglesia de Segovia. Sin embargo, tal y como se recoge en el “Tomo XI. Zona Sur”, de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, “[...] el documento jurisdiccional de “La Bolsilla”, que confirma el anterior del alcalde Minaya, emitido en julio del mismo año, sitúa ya Fregacedos en la tierra de Madrid, a la que, como todo el territorio de Fuenlabrada, ya nunca dejará de pertenecer [...]”, en concreto, al sexmo23 de Villaverde, según queda recogido en la división de 1222 que establecía un privilegio de Fernando III “el Santo” por el cual fijaba el alfoz24 madrileño.
En el siglo XIV, al igual que ocurrió con Loranca y con otras poblaciones, Fregacedos no pudo subsistir, por lo que sus habitantes acabaron trasladándose a sitios más seguros por resultar imposible hacer frente a los constantes ataques por parte de lugares limítrofes. Las causas, extensibles al poblado de Albas, quedan recogidas también en las ya citadas Relaciones: “[...] eran maltratados de los pueblos comarcanos, que son Móstoles e Moraleja e Humanes por intercesión que los ganados lo pasaban de su término a los otros, los quitaban los dichos ganados, llevandoles (sic) de cinco reses una, e dejaron los dichos pueblos y se pasaron a vivir a Fuenlabrada, a donde les hacen los mismos malos tratamientos e les quitan los dichos ganados como dicho tienen”.
De lo que fue aquel poblado de Fregacedos, hoy sólo queda una arboleda en torno a la fuente del mismo nombre.
Del tercer despoblado, sólo se conoce su nombre, Charcón de Alúa, y que se localizaba al Norte de Fuenlabrada, a un cuarto de legua, según recoge Pascual Madoz en su “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar” (1846-1850)25.
Por lo que respecta a la fundación de la propia Fuenlabrada, las Relaciones la sitúan alrededor del año 1375, atribuyendo ésta a una parte de aquellos habitantes que abandonaron Fregacedos, Albas y Loranca: “[...] por oídas saben que habrá que se fundo (sic) este pueblo como doscientos años, e los fundadores fueron de los pueblos que se despoblaron, y que estan (sic) cerca deste (sic) lugar, que se dicen Loranca y Fregacedos”. Se cree que los primeros en llegar serían los de Fregacedos, instalándose algunas de estas familias al Sur del municipio actual, en particular al comienzo de la Calle de la Fuente, nombre que recibe por haber allí un manantial de agua potable sobre el que se habría constituido la población a su alrededor (quizás la fuente labrada que algunos autores atribuyen a los musulmanes).
Los vecinos de Loranca llegarían poco después, extendiéndose el núcleo primitivo, de unas pocas casas, hacia el lugar más alto del Noroeste (cerca de lo que hoy es el centro de la ciudad). Es ahí, en la Plaza de España, no muy lejos de la Iglesia Parroquial de San Esteban, donde debió de construirse la primera Casa Consistorial a comienzos del siglo XV, un edificio probablemente pequeño y pobre, pero que cumplía de esta manera con normas dictadas en las Cortes de Toledo de 1480, con las cuales se pretendía reforzar el control real que se tenía sobre los municipios, obligando los Reyes Católicos a todas las villas a construir un ayuntamiento (o casa del concejo) en el plazo de dos años.
Para la misma época, Fuenlabrada disponía ya del privilegio de villazgo26, concedido por el rey Fernando “el Católico”: “[...] tengo por bien y es mi merced que ahora y de aquí adelante ese dicho lugar y vecinos y moradores de él, así los que ahora en él viven y moran como los que vivieren y moraren de aquí adelante, sean francos y libres y quintos y exentos de todo asentamiento para que persona ni personas algunas de cualquier estado, condición, preeminencia o dignidad que sean, no posen en el dicho lugar, aunque sean diputados ni otras cualesquiera personas de hermandad, como quiera que esté la junta general en la dicha villa de Madrid y su tierra, ni saquen ni manden sacar del dicho lugar ropa, ni paja, ni leña, ni aves, ni bestias de guía, ni otra cosa alguna contra vuestra voluntad [...]”. Dicho privilegio fue confirmado, más adelante, por Felipe II en el siglo XVI y, más adelante, por Carlos III en el XVIII. Por su parte, los vecinos estaban obligados a contribuir anualmente al sostenimiento económico de la Real Hacienda y Casas del Rey y de la Reina, así como de los caballeros pajes de Su Majestad, además de deber aportar unas cantidades determinadas de cebada y de paja para mantener la caballeriza y acemilera27 reales.
Llegamos, pues, al siglo XVI, y Fuenlabrada era una aldea de la Villa de Madrid, dentro del reino de Toledo, que dependía judicialmente de la chancillería28 de Valladolid y religiosamente del arzobispado de Toledo y del arciprestazgo de Madrid. Administrativamente, se regía por leyes democráticas, ya que cada año el pueblo elegía a sus representantes, siendo éstos dos alcaldes ordinarios29, dos de la Hermandad, tres regidores33 y dos alguaciles34, que, además, debían ser ratificados por el corregidor35 de Madrid.
Según las Relaciones, a comienzos de 1576, Fuenlabrada contaba ya con una población de 350 vecinos que vivían en sólo 250 casas levantadas con adobe36 y madera, y cubierta de paja y teja. Por entonces, la dehesa de Acedinos se compartía con Getafe como tierra comunal. Los edificios quedaban repartidos en la Calle de la Fuente y en sus vías transversales, como son las calles Honda, del Lobo, del Estuche o la Travesía de Pinto, y las plazas de España y de Matute, así como en las calles del Noroeste que surgieron por encima de éstas, las de la Plaza y de las Navas, creciendo hacia el camino de Leganés a Humanes (hoy Calle Luis Sauquillo). Fue en este entorno en el que se levantarían las principales construcciones de la ciudad, como la iglesia y el ayuntamiento, además del hospital (en la Calle de la Fuente), la carnicería, la taberna y las posadas. Los comercios se instalaron en la Plaza Pública o en la Calle Real Pública, mientras que las posadas estaban en el punto en el que se unen la Calle de la Arena con el Camino de Madrid a Humanes (Calle Luis Sauquillo).
El desaparecido hospital, u hospitalillo, como llegó a ser conocido, hoy desaparecido, era atendido por un hospitalero que vivía en él junto con su familia por cuenta del municipio; aunque se desconoce cuándo fue fundado y cuál era exactamente su funcionamiento, sí se conoce que era albergue de transeúntes y menesterosos37, y que daba cama a mendigos enfermos, además de tener sus propios recursos que procedían, seguramente, de donaciones y obras pías, así como del Consistorio; de este modo, entre 1678 y 1686, aquél creó una institución benéfica expresamente para los pobres del hospital, a la cual contribuía el Ayuntamiento.
Además de con la Iglesia de San Esteban, Fuenlabrada contaba con otras dos ermitas, hoy también desaparecidas: la de San Gregorio y la de Fregacedos. La primera, al Norte, cerca del camino de Madrid (actualmente Carretera de Leganés) y con probabilidad en lo que hoy es la barriada de los Hermanos Andrés, tendría su origen hacia la fecha de las Relaciones de Felipe II (1576) con motivo de, según se cuenta, haberse aparecido dicho santo a una mujer fuenlabreña en el lugar en el que se levantó el templo. La segunda, la de Fregacedos, era anterior a la de San Gregorio, pudiendo remontarse al siglo XIV, siendo así la más antigua que tuvo Fuenlabrada. Fue levantada por los pobladores de Fregacedos antes de marcharse del lugar, si bien no se sabe el santo bajo cuya advocación se hizo originariamente. Por entonces, la ocupaba un ermitaño del que se dice que había llevado varias reliquias de santos. En el siglo XVII, la ermita fue dedicada a San Marcos y contaba en su interior con una imagen de Nuestra Señora de la Paz, momento a partir del cual se llevó a cabo cada año una romería el 25 de abril (festividad del santo) durante la que el Concejo repartía entre los vecinos raciones de pan, queso y vino. En el lugar, había también construida una fuente que rodeaban álamos negros y blancos plantados por orden real de Carlos III.
De comienzos del siglo XVII, exactamente del año 1606, es el primer documento en el que aparecen mencionadas con sus nombres varias calles de Fuenlabrada con motivo de una subasta para el arriendo anual de las sisas38 de aceite, carne, vinos y vinagre. De este modo, tenemos calles que hacen referencia a las localidades con las que comunicaban esos mismos caminos (las de Móstoles, de Humanes, etc.), mientras que otras mencionan a personajes diversos, como Gregorio de la Biexa o Jhoan de la Plaza.
Por otro lado, hay documentos que citan la primitiva ocupación como cura de la localidad de Adriano de Utrecht, que se convertiría en Papa bajo el nombre de Adriano VI, y otros aluden a varios vecinos de la importante familia de los Vargas, quienes podrían haber participado económicamente en la construcción de la iglesia parroquial.
Para finales de 1687, las calles del documento referido estaban urbanizadas y en sus bordes se habían levantado nuevas viviendas, configurándose de este modo lo que hoy podemos identificar como el casco antiguo.
No se sabe si se construyeron nuevos edificios públicos, pero sí que se hicieron diferentes reparaciones en los que ya había. Así, en el Ayuntamiento, se realizaron reformas constantemente entre 1664 y 1670, durante las cuales se arreglaron las cubiertas y las fachadas, con la consiguiente pérdida de la apariencia original del inmueble: en el frente principal, se abrieron una nueva ventana y las puertas de la audiencia; se realizaron el empedrado del piso inferior y las barandillas de la escalera que comunicaba con la planta superior; se sustituyó la cerrajería; y se adquirió mobiliario nuevo, como bancos y mesas de madera. Estos intentos por mejorar el edificio consistorial continuarían durante el siglo siguiente, hasta que, en 1790, los regidores deciden que es hora de realizar un edificio de nueva planta, tal y como veremos en el artículo correspondiente al antiguo ayuntamiento.
La población, durante los siglos XVI y XVII, era fundamentalmente de labradores, braceros39 y arrieros40, mientras que la producción agrícola, procedente de sus propios (y escasos) campos, se componía de algo de vino y, de manera principal, cereales, como la cebada, el trigo, el centeno y la avena, y legumbres, como habas, lentejas, garbanzos y algarrobas. Asimismo, varios vecinos de la villa de Madrid contaban con terrenos en Fuenlabrada, pues los mismos fuenlabreños se veían obligados a arrendarlos. Otros propietarios importantes eran el señor de la villa de Cedillo y las monjas de Santo Domingo el Real.
La ganadería era prácticamente inexistente, a excepción de los animales utilizados en la labranza, los cuales pastaban en los meses de verano en unos pequeños prados con los que contaban dentro del municipio. Sin embargo, cabe destacar que en el siglo XVIII se podían contabilizar 2.400 cabezas de ganado lanar y 20 cerdos. Además, había entre los habitantes del lugar algunos dedicados a ser gallineros y pajeros, transportando dichos animales a Madrid.
Aparte de la fuente que les proporcionaba el agua potable, cada vecino contaba con un pozo donde dar de beber al ganado. También había en el siglo XVI dos lagunas cerca de la villa de Parla, cuyas aguas, recogidas en invierno, eran aprovechadas en verano; dos centurias más tarde debían de haberse secado. No se contaba con agua con la presión suficiente como para instalar molinos, por lo que los habitantes de Fuenlabrada se iban a Madrid a moler sus granos en invierno y a Morata o a la ribera del Tajuña, en verano. Asimismo, tampoco había dehesas o bosques, de modo que en caso de necesitar leña, o se echaba mano de los sarmientos41 de las viñas o la paja, o se debía ir al Real del Manzanares, donde había abundante leña de jara. Con el fin de atenuar estas carencias, el rey Felipe IV decidió en 1672 que se llevara a cabo una reforestación en los terrenos comunales concejiles y baldíos; no obstante, esta orden no debió de cumplirse adecuadamente, pues las fuentes documentales determinan que en 1674 y en 1676 las autoridades insistían en ello.
A mediados del siglo XVII, en 1643, Fuenlabrada contaba con 284 vecinos y, aunque apenas había asistencia social y cultural, no se podía decir que la villa no fuera, en cierto modo, afortunada. Y es que además del hospital de pobres, disponía de una serie de servicios permanentes, como un médico (del que se desconoce su nombre, pero sí que que cobraba 5.000 reales42 anuales por atender a los habitantes más pobres, cifra que se complementaba con el sistema de igualas43 pagadas por quienes eran más adinerados) al que se hace referencia en un documento fechado el 6 de febrero de 1658. Otra fuente, en este caso del 12 de abril de 1662, nos indica que el doctor en la villa era don Valentín Carrión y que percibía el mismo salario.
El municipio también contaba con los medios necesarios para dar a los vecinos la educación de sus hijos, existiendo en Fuenlabrada un maestro a jornada completa y un sacristán, dedicado éste a ayudar al primero, para enseñar a leer y escribir. El maestro cobraba 700 reales en el año 1668, incluyendo el coste del alquiler de la casa que, entonces, habitaba don Pedro González; por su parte, el salario del sacristán por las labores de apoyo era de 200 reales.
Sin embargo, en los presupuestos municipales pesaba la carga de tener que contribuir al sostenimiento de la Casa Real a cambio del privilegio de villazgo. Un privilegio que, además, hubo de ser defendido en varias ocasiones a lo largo del siglo XVIII, lo que tuvo como consecuencia la presentación de numerosos pleitos. Así, por ejemplo, el 18 de febrero de 1710, había una deuda con el rey Felipe V de 50.000 reales en concepto de derechos de alcabala44, lo que conllevó el encarcelamiento de los seis alcaldes anteriores por el Real Consejo; los regidores recurrieron la deuda, alegando con documentos que se había comprado dicho derecho, siendo ésta invalidada por un decreto, aduciendo entonces el pueblo que carecía absolutamente de recursos por diferentes desastres de distinta naturaleza acaecidos en la villa. Para poder hacer frente a los pagos, se solicitó tomar un censo sobre los propios, lo cual sería concedido mediante una carta del monarca. Otro enfrentamiento con la Casa Real tuvo lugar en 1768, cuando en enero de ese mismo año el rey decidió cargar a la villa con el servicio anual y perpetuo de nueve hombres para la milicia, a pesar de que Fuenlabrada se hallaba libre de dicha carga por contribuir cada año con 3.600 reales (una cantidad que iba acorde con el número de vecinos, a excepción en el reparto de los eclesiásticos asalariados, los jornaleros y los pobres de solemnidad).
Las distintas cargas económicas que mencionamos, además de los desastres que aducían los vecinos, pudieron ser el motivo de la importante pérdida de población (una cuarta parte de ella) que hubo en la villa durante la segunda mitad del siglo XVIII, entre 1753, cuando se redactan las respuestas para el Catastro del Marqués de la Ensenada45, y finales de siglo, cuando se realizan las Descripciones del Cardenal Lorenzana46. Así, en 1753, había en Fuenlabrada 440 vecinos, lo que equivalía aproximadamente a 1760 habitantes47, que vivían en 357 casas, habiendo otras 40 en ruinas y 22 pajares. En cambio, en las Descripciones de Lorenzana se apunta a la existencia de tan sólo 330 familias.
Sin embargo, el principal problema al que se enfrentaron los habitantes de la villa, y quizás el que más incidencia tuvo en el abandono de ésta, fue la falta de agua debido al agotamiento progresivo de la única fuente con que contaba. En las Descripciones de Lorenzana, se afirma que el agua de la “fuente que hay al Oriente […] apenas mana”, si bien algunos mayores apuntan a que había vestigios de un pilón y de un lavadero. Los más pudientes eran quienes se abastecían de la “fuente de aguas delicadas” de Fregacedos, mientras que los demás debían recurrir al agua de los pozos, no potable, o a la de las charcas, contaminadas, con lo que todo ello tenía de perjudicial para la salud, conllevando, pues, numerosos fallecimientos. Por consiguiente, no es raro que uno de los objetivos más deseados de conseguir durante el siglo XVIII por las distintas corporaciones locales fuera ejecutar la canalización de las aguas desde Fregacedos al centro del casco urbano, dotándolo de una nueva fuente y el ya mencionado pilón-lavadero. Para tal empresa se contrató al fontanero Alonso Ortega, que llevó a cabo la nivelación necesaria y realizó un presupuesto. Lamentablemente, éste era tan alto que el proyecto, al final, fue abandonado, retomándose posteriormente varias veces y aparcándose otras tantas. En 1791, y tras recurrir varias veces a instancias oficiales, la administración central envió, a cuenta de los vecinos, al arquitecto Pedro García, que reconoció el terreno, hizo un presupuesto y dio un informe favorable de las obras, pero volvió a ser aparcado.
Dos años después, la junta de propios de Fuenlabrada elevó una súplica a Carlos IV con el fin de que concediera a la villa los recursos necesarios para la construcción de esta nueva fuente. Como respuesta, y por delegación del arquitecto real Juan de Villanueva, fue enviado a la localidad el sobrino de éste, Santiago Gutiérrez, quien hizo un informe desfavorable del proyecto que ya existía y aconsejó arreglar la fuente original. Esta decisión fue recurrida, una vez más, por el concejo, que vuelve a escribir al rey para reclamar a Pedro García, petición otra vez infructuosa. Lejos de darse por vencida, en 1798, Fuenlabrada volvió a ver la oportunidad de conseguir la tan deseada agua de Fregacedos. En dicho año, se le reclama a la villa contribuir con los gastos de ejecutar el trazado del camino que se iba a realizar para unir la Puerta de Toledo y Leganés, pasando por los Carabancheles; quisieron los vecinos tratar de negociar y condicionar el pago a la construcción de la fuente, pero las autoridades desestimaron la propuesta.
El inicio del siglo XIX trajo, por fin, la tan ansiada agua al centro urbano. Sería en 1803, pero no desde Fregacedos, sino desde el lugar de Valdeserrano, más cercano. El expediente se había iniciado dos años antes, procediéndose a la apertura de zanjas en 1803 y estando al frente de la dirección de los trabajos el arquitecto José Llorente. De manera provisional, la fuente fue construida en la Plaza Honda, siendo inaugurada poco después la definitiva, si bien, al contar con poco caudal, pues sólo tenía un caño, volvió a ser insuficiente. Algunos documentos gráficos nos permiten saber que dicha fuente, algo ahondada en el suelo, estaba delimitada por un pequeño y grueso muro de tosca mampostería48 de piedra caliza, y que era de forma semicircular.
La existencia de un documento fechado del año 1791 en el que se habla de la aportación económica que tenía que hacer cada vecino para sufragar la traída de aguas y en el cual aparecen citadas todas las calles de Fuenlabrada nos permite saber que el núcleo urbano permanecía casi igual en su extensión al siglo anterior, estando delimitado, al Norte, por la Calle Tesillo de Humanes (hoy Calle del Tesillo), al Oeste, por el camino de Humanes (actual Calle Luis Sauquillo), al Sur, por las calles de la Arena y Honda, y al Este, por las de Castillejo, Estuche y Madrid (ahora Calle de la Paz). Las zonas más habitadas eran las que rodeaban los edificios del Ayuntamiento y de la iglesia, así como las que estaban en las cercanías de los caminos o en su prolongación, ya que el paso obligado de las mercancías aumentaba las posibilidades del comercio. Un ejemplo de las primeras era la Calle de la Arena, con 39 vecinos, y de estas últimas, la de Francisco Javier Sauquillo, con 53.
Además de los mencionados edificios del consistorio y la parroquia, Fuenlabrada contaba con otros igualmente singulares, en este caso por su uso, como se desprende de las Transcripciones del Catastro. Entre ellos, figuran los ya citados del hospital y la escuela, la carnicería (con un matadero adjunto y adosada al Ayuntamiento), las posadas o la taberna, pero también aparecen una taberna más, dos tiendas (una de ellas, una mercería, dedicada a vender comestibles, y otra, una pañería, donde se podían comprar lienzos, bayetas y tejidos varios) y un pósito51 en el que se guardaba el grano para la subsistencia de los fuenlabreños. Esta institución debió de ser fundada a finales del siglo XVI o principios del siguiente, instalándose en la que hace unos años fue la Casa de la Juventud “Los Arcos”, inmueble del que hablaremos más adelante.
Durante el siglo XVIII, se llevan a cabo varias obras de reparación en los edificios existentes, como es el caso de la iglesia. Además de las nuevas construcciones ya mencionadas, se realizan otras, como por ejemplo, en las afueras, tres ermitas: la de Nuestra Señora de Belén, al Oeste, en el camino de Móstoles; la de Santa Ana, al Sur, en el camino de Parla; y la del Calvario, al Este.
En cuanto a la vida en esta centuria, ésta era similar a la de las anteriores, debido a que los fuenlabreños continuaban realizando trabajos parecidos. Sí se sabe que cobra especial importancia en la villa la fabricación de jerga52, una actividad de tradición familiar que se remontaba al siglo XVI y de la que llegó a darse una producción de 26.000 varas53 al año. Esta actividad, unida a la de la carda54 de la lana, se llevaba a cabo en sitios poco apropiados y bajo unas duras condiciones laborales, conllevando que las personas que la ejercían sufrieran una serie de enfermedades asociadas a ella, según se sabe por las Descripciones de Lorenzana, como asma o epidemias.
A pesar de contar el municipio con una escuela desde hacía tiempo, a la cual asistían unos treinta niños, la enseñanza primaria, que en 1787 la impartía el maestro de primeras letras don Agapito Martín Adeva, se hallaba bastante descuidada y con escasos recursos. Sin embargo, Fuenlabrada, como otras localidades, tuvo un impulso gracias a los proyectos reformistas del período borbónico. De este modo, el 1 de noviembre de 1788, don Esteban Agapito, síndico personero56 del común, presenta al concejo un memorial y un reglamento con el fin de que se reforme la enseñanza primaria para adecuarla a esos nuevos tiempos. El texto no se ha conservado; no obstante, algunas fuentes apuntan a que podría haber hecho mención a la gratuidad de la enseñanza y su obligatoriedad (si bien sólo para los niños, pues las niñas no acudirían a clase de manera general hasta bien entrado el siglo XIX).
El siglo XIX se inicia con Fuenlabrada aún siendo una aldea de Madrid y manteniéndose más o menos estable su población, sólo algo disminuida, como se extrae del padrón hecho en 1801 para la retribución del médico, donde se ve que había 442 vecinos (1628 habitantes). En esos años, el aumento de los impuestos trae como consecuencia un goteo emigratorio, lo cual, unido a la invasión francesa, conlleva un descenso en el número de familias, así como una desestabilización en la localidad. Y es que Fuenlabrada fue asaltada y saqueada en varias ocasiones entre 1812 y 1813 durante la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), siendo asesinado un buen números de vecinos. Asimismo, el municipio sería obligado a suministrar grandes cantidades de víveres, como trigo, paja o vino, a las tropas invasoras francesas desde que éstas se instalaron en suelo fuenlabreño el 12 de abril de 1813. El censo se reduciría en esos años hasta los 1.116 habitantes, llegándose a despoblar lugares como la Plazuela de Matute, o las calles de la Beata, del Estuche o de la Fuente, entre otras. Cuando la guerra llega a su fin, en 1814, una buena cantidad de personas que abandonaron sus casas volvieron a ellas, viéndose a partir de entonces una lenta recuperación; ejemplo de ello es que en 1823 se llega a los 1.785 habitantes, más que al comienzo del siglo, incremento que sería sostenido a lo largo toda la centuria: 1.843 personas en 1831; 2.027, en 1847 (según Madoz); y 2.380, según Andrés Marín Pérez58, en 1887.
Los principales cambios económicos se ven en la industria, ya que las actividades agrícolas y ganaderas, fundamentales en el sostenimiento diario de las familias, continuaban invariables, basándose éstas en el cultivo de legumbres y cereales, y en el ganado vacuno, lanar y mular. La producción de jerga seguía siendo la principal actividad industrial, aunque con bastantes mejoras en el proceso de fabricación. A comienzos de siglo, existían dos fábricas en la zona del Tesillo que tomaban el nombre del lugar; a ellas, se sumaría otra de lana en 1814, con una buena producción de tejido. Madoz cita cómo a mediados de siglo, Fuenlabrada cuenta ya con diez telares para lana y jerga. Así, los costales59 y las mantas se vendían no sólo a pie de fábrica, sino también en los pueblos de alrededor y en las ciudades más importantes, como Alcalá de Henares, Madrid y Toledo.
Otra industria fuerte en esta época y que aumenta su auge a finales de la centuria y comienzos de la siguiente es la de la elaboración de bollos y rosquillas, llegando a traspasar los límites municipales, una labor que, como la de la jerga, guarda su origen en el siglo XVI. No es de extrañar que en 1891 se llegasen a contar hasta veinte rosquilleros, pues las rosquillas llegaban a venderse incluso en las fiestas de la famosa Verbena de San Isidro; la fama alcanzó tal envergadura que varios cronistas y escritores de la época lo recogían en sus escritos y lo relacionaban con la tradición de la tía Javiera, de quien se dice que era de Fuenlabrada y que tenía una receta especial para estos dulces, con la cual contribuyó a extender de tal forma su popularidad.
Durante el llamado Trieno Liberal (1820-1823), se aprueban unas normas sanitarias mediante las cuales se obliga a construir los cementerios fuera de los núcleos de población y bajo una serie de medidas higiénicas con el fin de evitar la contaminación de las aguas y las consecuentes epidemias. En Fuenlabrada, dichas normas llegan en 1820 por parte de la Jefatura Política, reuniéndose entonces una comisión, formada por los miembros del Ayuntamiento, el médico y el cura párroco, que decidiría cuál sería el mejor emplazamiento para el nuevo cementerio. Tras barajar varias posibles localizaciones, finalmente se elegiría el lugar en que hoy se encuentra ubicado, al Sur del municipio, en camino del Olivar y cerca de la desaparecida Ermita de Santa Ana. Los fondos para su construcción fueron legados por doña María de Medina, finalizando las obras a finales de 1822 o principios de 1823.
En el año 1821, según los datos del Archivo Municipal, la localidad se hallaba ya dividida en cinco distritos, o partidos: Bañuelo, El Olmo, La Palma, Santa Ana y La Serna. Dichos barrios, en 1847, ocupaban un área el doble de extensa de la que tenía la localidad en el siglo XVI; en ellos, como cuenta Madoz, se distribuían 480 casas grandes, con espaciosos corrales, pero con pocas habitaciones y comodidades, y sin demasiada estética. Dos de ellas eran alquiladas por el Ayuntamiento para ser usadas como escuelas, careciendo de las mínimas condiciones de luz, higiene y ventilación necesarias. En ese mismo año de 1847, se puso en marcha la escuela para niñas, aunque con escasa asistencia y en un entorno bastante precario; en 1854, será dotada con una plaza de maestra en propiedad, asumiendo este primer cargo doña Trinidad García, para lo cual se destinaría un presupuesto de 667 reales. En febrero del año siguiente, el inspector de enseñanza firmaría un informe con el que se denunciaban las malas condiciones higiénicas de los dos centros, aconsejando acondicionar el viejo pósito para instalar en él dos escuelas nuevas, así como las correspondientes casas para el maestro y la maestra, petición que sería atendida por el gobernador, quien dará la orden para su consecución; si bien la escuela de niños sería construida al momento, la de niñas aún tendría que esperar hasta 1881, momento en que ocuparía unos solares que poseía el Ayuntamiento en la Calle de Madrid.
En 1856, el cementerio se encontraba en estado de ruina; no obstante, debió de ser reparado, pues hay datos del año 1890 gracias a los cuales se sabe que el Consistorio decide construir un pozo en su capilla y una mesa con tablero de mármol para llevar a cabo las autopsias, además de ejecutarse una ampliación del recinto.
Otra obra de gran relevancia para Fuenlabrada tuvo lugar en 1859: la construcción, por parte del arquitecto Santiago Angulo, de la Fuente de los Cuatro Caños, sobre cuya realización hablaremos con más detalle en este mismo reportaje cuando pasemos a ver los elementos de interés de la ciudad.
En cuanto a la población, en 1888 ya existen 700 casas, descritas por Marín Pérez como de construcción regular; éstas se hallaban agrupadas en las calles entonces conocidas como de la Arena, de la Arroyada, de la Beata, del Cobo, del Duende, de Humanes, de la Lechuga, de Madrid, de las Navas, del Peligro y de Pinto, además de en las plazas del Baile, Consistorial y de la Lechuga. La primera vez que se reflejará gráficamente este núcleo será en el plano hecho entre los años 1875 y 1890 por la Junta General de Estadística, viéndose una trama de manzanas cerradas e irregulares, horadadas por grupos de espacios libres, consecuencia de una estructura totalmente anárquica de corrales y patios. Así, el conjunto tiene una forma triangular, siendo más acusada al Norte y al Oeste (quedando ahí delimitado por la Calle Francisco Javier Sauquillo, mientras que al Sur y al Este conforman sus bordes las calles de las Navas y de la Paz, respectivamente). Será, pues, ésta la configuración que de Fuenlabrada persista durante los siguientes cincuenta años, si bien se crearían pequeñas adiciones, como en el año 1890, cuando, al Sur del casco urbano, se forme una colonia conocida como “Arrabal del Mediodía”, en torno al eje de la Calle Humanejos.
Sobre los edificios, en esta época, el del Ayuntamiento se podía considerar como un inmueble renovado en su totalidad, como explicaremos más adelante. Otra de las construcciones que continuaba en pie en el siglo XIX era el hospital; el 21 de julio de 1890, el Consejo llegó a un acuerdo para que, en cuanto hubiera fondos para ello, dotarlo de dos camas, comprar lana para dos colchones y cuadro almohadas, y tela para ocho sábanas, dos colchas y dos jergones60. Al año siguiente, se nombra a un mozo para que asista a los heridos en las novilladas que se celebraban en las fiestas de la villa. El antiguo hospitalillo funcionaría hasta que, entrado el siglo XX, fue derribado; sobre sus cimientos, se levantó un pequeño pabellón de una única planta, cubiertas inclinadas de teja árabe y muros encalados, que sirvió como sede de la Cruz Roja; tras ser igualmente demolido, en el solar se construyó un edificio que acogería, durante un tiempo, la Casa de la Cultura.
Por lo que respecta a las ermitas, en este siglo debieron de desaparecer tanto la de San Marcos, o de Fregacedos, como la de San Gregorio, pues esta última aparece mencionada en documentos municipales sobre la construcción del cementerio nuevo y en el “Diccionario” de Madoz, pero no en la “Guía de Madrid y su provincia” (1888-1889) de Marín Pérez.
Escasas eran las infraestructuras habidas en Fuenlabrada en esta época, aunque cabe mencionar las tres que, de relativa importancia, se realizaron en el último tercio del siglo XIX. La primera de ellas está relacionada con la llegada del tren de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal, una de cuyas líneas unía Madrid con Portugal, con paradas en Fuenlabrada, Humanes y Griñón. El acceso a la estación se hacía siguiendo un sendero que no sólo era impracticable los días de lluvia, sino que además pasaba por fincas particulares; se hacía imprescindible, como se ve, la construcción de un paseo para cuyas obras se pidió el concurso de la empresa ferroviaria; a pesar de que en un primer momento se negó, el paseo acabó siendo ejecutado, celebrándose su inauguración el 20 de diciembre de 1890.
La segunda infraestructura importante fue la realización de una carretera de tercer orden que unió, de manera directa y a través de Leganés, Fuenlabrada con Madrid. El tramo de Leganés sería proyectado en varias fases, las cuales tuvieron lugar en 1861, 1863 y 1872, siendo las obras finalizadas ya en el siglo XX.
Finalmente, la tercera obra fue la construcción de una fuente nueva en la Calle Luis Sauquillo, tal y como recogen los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento, cuyas aguas provendrían ya, quizás, de Fregacedos.
Con las aguas sobrantes de la Fuente de la Cruz de Luisa, se hizo a finales de esta centuria un lavadero extramuros de la villa, en la confluencia de las calles Arroyada del Tesillo y Francisco Javier Sauquillo. Como otras tantas construcciones, hoy es un elemento desaparecido, igual que el que fuera, probablemente, el lavadero del llamado barranco de la Fresa. A pesar de no existir documentación sobre él, sí se ha conservado una fotografía de archivo, gracias a la cual se sabe que estaba formado por un pabellón alargado y bajo, de cubiertas inclinadas y abierto a la calle, a modo de porche, sobre siete tramos con imagen porticada sobre cuatro pilastras62 exentas prismáticas63, quedando rematado por dos tramos extremos semicerrados con sendos huecos bajo arco de medio punto65. Las pilastras y los macizos estaban encalados. El cobertizo albergaba unas piletas longitudinales para el lavado.
Las escuelas, por su parte, siguieron funcionando en unas condiciones que distaban mucho de ser las idóneas. Sobre el pósito, ya expoliado, nos llega su última noticia en 1891, momento en que se urge su venta por el gobernador, si bien esto no se cumplirá, debido a que los concejales de aquel momento desconocían su propia existencia, por lo que se continuaría en él con las labores docentes hasta 1900. Es en ese año cuando se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que en 1901, con el Conde de Romanones, costeará la enseñanza, de la que hasta entonces se hacían cargo económicamente los Ayuntamientos. Cabe destacar que, a pesar de las malas condiciones de las instalaciones, a lo largo de los últimos años del siglo XIX descendió en Fuenlabrada el índice de analfabetismo, gracias a personas como el maestro don Juan Ortega, el cual se comprometió a dar clases gratuitas a los adultos en horario nocturno a cambio de que el municipio se hiciera cargo de de los gastos de los materiales y el alumbrado necesarios.
Demográficamente hablando, las primeras décadas del siglo XX son para Fuenlabrada sinónimo de cierta estabilidad, aunque con ligera tendencia a la baja, ya que de los 2.380 que apuntaba Marín Pérez en 1887 se pasa a los 2.257 que asegura Juan Ortega Rubio66 en 1921. En estos año, la villa continúa construyendo fuera de la población aquellos edificios cuyos usos son perjudiciales para la salud pública, como el nuevo matadero, levantado al final de la Calle de la Fuente en 1912 en estilo neomudéjar.
Durante la Dictadura (más conocida como “Dictablanda”) de Primo de Rivera (1923-1930), se llevó a cabo un importante plan de construcciones escolares, proyectándose para Fuenlabrada, en 1928, unas escuelas graduadas que, ubicadas en la prolongación de la Calle del Norte, con una superficie de 513,12 m2 y rodeadas de un campo escolar de 1.718,88 m2, contarían con dos plantas, la baja para las niñas y la alta para los niños, con entradas independientes en sendos laterales accesibles mediante rampas. Por desgracia, no llegó a hacerse realidad y todo quedó en un proyecto no ejecutado. Iba a ser un casón con unas trazas en “U” de base ancha, formada ésta por una amplia banda de aulas de 9,50 por 6,40 m2, provistas de grandes ventanas, a la que se unirían, de manera transversal y en ambos extremos, los dos cuerpos que acogerían los vestíbulos y el guardarropas, los servicios, el núcleo de la escalera, un aula pequeña para trabajos manuales y despachos para los profesores. Al mismo tiempo, los dos cuerpos quedarían conectados por una angosta galería que, adosada longitudinalmente a las aulas, se iba a utilizar como biblioteca y museo escolar. Por lo que respecta a la que iba a ser su construcción, ésta queda perfectamente descrita en el ya citado “Tomo XI. Zona Sur”, de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”, cuando menciona que “[...] estaba prevista según muros de carga de ladrillo trabado con mortero67 de cal y cubierta de armaduras metálicas en hierro y parecillos68 de madera bajo teja cerámica sentada con barro, con limas70 y caballetes72 dispuestos sobre mortero de cemento. Las esquinas se reforzaban con pilastras ejecutadas con fábrica de ladrillo unido con mortero de cemento, que también constituía el basamento, de forma que los propios elementos constructivos hacían las veces de elementos decorativos”.
Económicamente, hay pocas variaciones en los años cercanos al estallido de la Guerra Civil Española (1936-1939) con respecto a los últimos del siglo XIX. La población continúa viviendo de la agricultura, de la ganadería y de la pequeña industria que hemos señalado anteriormente. Será la guerra la que suponga un golpe fuerte en el municipio, sufriendo graves daños algunos de los distritos y siendo adoptado, a su finalización, por la Dirección General de Regiones Devastadas. El 2 de noviembre de 1936, ya caídos los pueblos cercanos de El Álamo, Batres, Navalcarnero, Torrejón de la Calzada y Villamanta, Fuenlabrada es tomada por las tropas del bando nacional al mando del General Fernando Barrón Ortiz (Vitoria, 4 de mayo de 1892 – Madrid, 16 de junio de 1953).
En los años 50, el “Diccionario Geográfico” nos muestra una Fuenlabrada con una economía principalmente agropecuaria y con una industria notablemente disminuida, igual que su población, calculando que había 2.107 habitantes, de los cuales 195 eran labradores, 550, jornaleros, y 75, industriales y comerciantes. El núcleo urbano es algo más extenso que hacía cincuenta años, si bien de los 488 edificios de viviendas con los que contaba, 140 eran de construcción reciente debido a los desastres producidos durante la Guerra Civil. Hay, asimismo, cuarenta inmuebles con usos diversos: una fábrica de harina, dos de ladrillos, una de mosaicos, una de caramelos, cuatro tahonas73, otras industrias menores e incluso un cine. De igual modo, en esos años se construyen también dos fuentes: la que se adosa a la Iglesia de San Esteban y la de la Cruz de Luisa, ésta frente al también nuevo cuartel de la Guardia Civil.
También en esta década, en concreto en 1950, se reconstruye y se amplía el cementerio, siguiendo el proyecto redactado por el arquitecto Juan Antonio Cabeza para la Dirección General de Regiones Devastadas, el cual incluía, entre otras medidas, la de construir una capilla nueva, un pabellón de servicios generales y un cementerio civil adjunto.
La Ermita de Santa Ana, próxima a donde estuvo la primitiva, acabó desapareciendo con los años. Asimismo, otras nuevas sustituirán a las ya existentes, de modo que donde estuvo la Ermita de Belén, se alzará la que hoy es conocida bien por el mismo nombre, o bien por Ermita del Cristo de las Lluvias. Por último, la del Cristo Pequeño, o del Santo Cristo del Calvario, se construirá en el lugar en el que anteriormente estuvo la original, ya derruida.
Dentro de las actuaciones de Regiones Devastadas, también estuvo la de habilitar el antiguo pósito como grupo escolar, bajo el proyecto que hizo en 1944 el arquitecto Luis Díaz Guerra, dividiéndolo en dos clases (niños y niñas), un local de usos múltiples, guardarropa, aseos independientes, despachos y leñera. De esta misma época es la casa del médico, en la Calle de la Iglesia. Unos años antes, en 1946, y siguiendo las directrices de la arquitecta Rita Fernández Queimadelos, se acometería la reconstrucción del lavadero que había en la Calle de Extremadura, similar éste al que había en el barranco de la Fresa y, al igual que él, desaparecido.
Sin embargo, las obras de mayor envergadura que se ejecutaron en la villa por parte de la Dirección General de Regiones Devastadas se dieron en los edificios más emblemáticos del municipio, como son la Casa Consistorial y la Iglesia de San Esteban, además de la construcción de viviendas. Toda esta labor se vio complementada en los años cincuenta con la configuración del Coto Forestal de Previsión Escolar que instaló la Comisión Forestal de la Diputación Provincial, así como algunas pequeñas actuaciones sindicales, como es el caso de la dotación de un almacén-granero para la Hermandad Sindical del Campo de Fuenlabrada, un proyecto del arquitecto Luis Recio Gómez fechado en 1954.
Ya en los años 60, se acometería un gran plan para abastecer Fuenlabrada de agua; no obstante, el espectacular crecimiento poblacional que a partir de entonces, y durante los años posteriores, tuvo el municipio hizo que éste acabase siendo insuficiente. En este mismo período, se forman nuevos barrios en la ciudad, tal es el caso de los de la Estación y de Belén, se construyen más viviendas (como las del camino de Alcorcón), y se crean las primeras naves industriales en las carreteras de Humanes y Pinto, un sector en el cual el empresario leonés Manuel Cobo Calleja impulsaría el polígono industrial que lleva su nombre, siendo éste una obra del arquitecto Manuel Álvarez de Toledo. Actualmente, este polígono destaca por agrupar en él un gran número de negocios de importación mayorista de productos de fabricación china, siendo considerado el mayor recinto empresarial chino de Europa.
En esas décadas, las comunicaciones en Fuenlabrada ya eran buenas, estando bien comunicada la ciudad por carretera con las localidades de alrededor. Esto, entre otros factores, contribuyó a que, al igual que ocurrió con otros municipios cercanos, Fuenlabrada experimentara un extraordinario crecimiento, lo que conllevó que se abandonara y prácticamente se arruinara el núcleo urbano y se construyeran nuevos bloques de viviendas, éstos de varias alturas, en las afueras del casco antiguo, creándose de este mismo modo nuevos barrios. Igualmente, Carlos Patroni se encargará de renovar, en 1971, la Plaza de España, y se restaurarán los cines Azul y Martín, ambos en la entonces Calle del Generalísimo, con un proyecto de José Fernández-Cavada para Dionisio Martín.
Y es que el boom que vivió Fuenlabrada a partir de los años 70 por la llegada de nuevos habitantes que buscaban mejores oportunidades laborales y económicas se tradujo en pasar de los 7.369 habitantes que tenía en 1970 a los 65.181 que alcanzó en sólo diez años, en 1980, convirtiéndose en el mayor incremento demográfico vivido en España en dicho período y teniéndose que conceder licencias para la edificación de 60.000 viviendas en terrenos hasta entonces rústicos. Pero al igual que esto trajo consecuencias buenas, también dejó patente que las infraestructuras ya construidas todavía eran insuficientes; por ejemplo: sólo había dos consultorios médicos para toda la población fuenlabreña, por lo que llegó a haber hasta 50 consultas pediátricas por hora; no había bastantes colegios para escolarizar a todos los niños (recordemos que la mayor parte de las nuevas familias estaban formadas por parejas jóvenes con hijos), a lo que hay que sumar que los que había contaban con instalaciones muy deficitarias; las comunicaciones con Madrid eran poco frecuentes y de escasa calidad, con carreteras viejas, y el transporte interno tampoco era mejor; y, por último, el problema de siempre, un insuficiente abastecimiento de agua que obligaba al suministro mediante pozos locales.
En los 80, vuelve a ser necesario ampliar el cementerio, mientras que el tejido industrial continúa creciendo con el mismo desorden de los años previos. Siguen llegando nuevos vecinos, procedentes sobre todo de Andalucía y Extremadura, así como gente de Madrid para la que es imposible hacer frente a los altos costes de la vivienda en la capital. A todo esto, hay que sumar una alta natalidad. Esta situación hace que sea vital la realización de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que planifique y estructure el territorio y las actuaciones a llevar a cabo en él. Será así como se apruebe el PGOU del 14 de noviembre de 1986, que incluiría un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del casco antiguo, fijándose en él las medidas para garantizar la calidad de vida en Fuenlabrada mediante la mejora de las comunicaciones, la creación de zonas verdes, la construcción de nuevas dotaciones, etc. De estos años es, por ejemplo, el Pabellón Municipal Fernando Martín, el edificio polideportivo más emblemático de la localidad.
En la actualidad, Fuenlabrada es una ciudad moderna y joven, alegre, viva, abierta y acogedora con todo aquel que decide venir o instalarse, dotada con una serie de servicios e infraestructuras que la hacen atractiva para todo tipo de personas y familias. Comprometido con la cultura, el municipio cuenta con tres teatros, como el Nuria Espert o el Josep Carreras; con salas de exposiciones, como las que hay en el Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART); siete bibliotecas municipales; la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado, que lleva el nombre de este célebre compositor y guitarrista del siglo XIX, cuyo nacimiento unas fuentes ubican en Madrid y otras, en Fuenlabrada; la Universidad Popular, que ofrece talleres y cursos; etc. Asimismo, la localidad es sede de uno de los campus de la Universidad Rey Juan Carlos, funcionando desde octubre del año 2000, donde se integran las facultades de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Creado en diciembre de 2002, frente al campus se instaló el Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Pero no nos demoremos más y pasemos a conocer algunos de los elementos de mayor interés que el visitante podrá encontrar en la ciudad.
Monumentos y puntos de interés 
2. Ayuntamiento nuevo
3. Casa-Cuartel de la Guardia Civil (antigua)
4. Casa del Médico
5. Edificio Los Arcos
6. Ermita de Belén
7. Ermita del Cristo del Calvario
8. Iglesia de San Esteban Protomártir
9. Vivienda de transición de rural a urbana de estilo neomudéjar
10. Vivienda urbana de finales del XIX
11. Viviendas urbanas de estilo neomudéjar
 La Iglesia de San Esteban Protomártir, situada cerca del Ayuntamiento viejo, constituye el más antiguo y mayor templo de la ciudad. Aunque debido al incendio de los Archivos Parroquiales hay una gran falta de información, parece ser que su origen se encuentra en la iglesia levantada en el siglo XVI, de la que se sospecha, dada la tradicional falta de recursos económicos de Fuenlabrada, que fue financiada por la importante y noble familia de los Vargas, establecida en la localidad durante el reinado de Carlos I.
La Iglesia de San Esteban Protomártir, situada cerca del Ayuntamiento viejo, constituye el más antiguo y mayor templo de la ciudad. Aunque debido al incendio de los Archivos Parroquiales hay una gran falta de información, parece ser que su origen se encuentra en la iglesia levantada en el siglo XVI, de la que se sospecha, dada la tradicional falta de recursos económicos de Fuenlabrada, que fue financiada por la importante y noble familia de los Vargas, establecida en la localidad durante el reinado de Carlos I.
En la siguiente centuria, se cree que debido a su derrumbamiento, se reconstruye, terminándose las obras en el año 1671, una fecha que aparece grabada en el exterior del muro Sur, en el dintel74 de la ventana de la sacristía. No obstante, se considera que del antiguo edificio quedaron la cabecera y el crucero por estar realizados con mejores materiales.
En el siglo XVIII, concretamente en 1759, el templo sufre un nuevo desplome parcial en el que pierde la fachada principal y la torre, emprendiéndose unas obras de reconstrucción y ampliación que finalizarían en el año 1776. El nuevo reloj de la iglesia es construido, reutilizando algunos de los materiales del anterior, por el relojero toledano Juan Corona. Los primeros documentos parroquiales en los que se hace mención a obras o actividades de mantenimiento en San Esteban son del año 1848 y, en ellos, se señala el cambio de las campanas por hallarse dañadas o anticuadas. Nuevas intervenciones, en las que se recogen donaciones de los vecinos, son llevadas a cabo en los años 1854, 1856 y 1857.
En 1858, ante el estado de amenaza de ruina de los muros Norte y Sur, la Reina Isabel II autoriza la realización de trabajos en el edificio en los que también se repararían la cubierta y el suelo. De estas obras, finalizadas al año siguiente, se encargó el arquitecto don Francisco Enríquez Ferrer, miembro, como académico de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
A lo largo de lo que quedaba del siglo, se ejecutaron diferentes trabajos de reconstrucción y reparación de poca importancia, hasta llegar al siglo XX, en que, tras el estallido de un cercano polvorín durante la Guerra Civil Española, el templo sufre graves daños tanto por la explosión como por el incendio subsiguiente, resultando afectadas la fachada y la nave. Las reparaciones, conforme a un proyecto de 1944, son llevadas a cabo por el arquitecto Francisco Javier Bellosillo García, quien actúa en los muros –tanto interiores como exteriores– , la cabecera, el chapitel76, la bóveda del baptisterio77, etc. Durante esta intervención, se proyectó llevar a cabo una obra en la que, entre otras mejoras, se construiría una segunda torre, dada la existencia de la estructura para el arranque de ella, así como resaltar el crucero, al subir su altura mediante la adición de un tambor78 de forma cilíndrica, sustentado sobre pechinas79 y del que se elevaría una cúpula rematada con linterna81. Evidentemente, dada la situación de penuria posbélica del país, este proyecto no se llegó a realizar, limitándose los cambios a rebajar la altura de la cubierta con el fin de resaltar la figura de la torre.
A finales del siglo XX, conforme al proyecto fechado en 1994, los arquitectos María Antonia González Valcárcel, David Landínez González-Valcárcel y Francisco Landínez Gutiérrez llevaron a cabo una rehabilitación en el edificio que culminó en el año 2000. En ella, se corrigieron las humedades del templo, las posibles deformaciones de techo y del chapitel, se cambió el solado por uno nuevo de mármoles rosas y rojos, y se reparó la bóveda del baptisterio.
La iglesia tiene planta de cruz latina82, consta de una única nave, un crucero muy corto y un ábside semioctogonal, procedentes estos dos últimos de la construcción del siglo XVI. El ábside se encuentra exteriormente reforzado por grandes contrafuertes, ofreciendo una imagen similar a la de otras iglesias de la comunidad de parecida datación, como, entre otras, la Catedral de Santa María Magdalena, en Getafe, o la Iglesia de San Nicolás de Bari, en Villaconejos. En la fachada principal, situada al Este, vemos la única torre con que cuenta el templo, la Norte, cubierta con chapitel, y las formas de lo que podría haber sido la torre Sur del mismo. Entre ambas, está la portada principal de la iglesia, dividida en dos cuerpos, el inferior, con la entrada adintelada y enmarcada por pilastras almohadilladas84. Una remarcada cornisa sirve de separación entre ambos cuerpos, quedando rematadas en el superior las pilastras mediante formas piramidales. En el centro, dentro de una hornacina y bajo un frontón86 recto y cortado rematado por una cruz, se encuentra la imagen del santo titular de la iglesia.
El interior del templo presenta un orden toscano87 de pilastras planas. La nave principal se cubre con una bóveda de cañón98 sobre arcos formeros99; el crucero, con una bóveda vaída100; la sacristía, con una bóveda apainelada101; y la capilla del baptisterio cuenta con una cúpula rebajada. Veamos a continuación, de forma somera, los diversos retablos y capillas que podemos contemplar al visitar la iglesia, comenzando para ello por los pies y por el lado de la Epístola103. La primera que encontramos, frente a la torre, es la Capilla Bautismal, con las imágenes de la Virgen de Fátima, San Isidro Labrador, Santa Rita, San Luis, San José y la Piedad; el siguiente, insertado en el muro, es el Retablo de San Antonio, con las imágenes, además, de San Antón, San Francisco de Asís y el cuadro representando la imposición de la casulla105 de la Virgen María a San Ildefonso de Toledo; la próxima es la Capilla Penitencial, con un cuadro de la Virgen de Belén, del siglo XVII; antes de llegar al transepto106, vemos el Retablo de la Virgen de la Soledad, con el cuadro del Santo Sepulcro; y terminamos este lado del edificio en el transepto de la Epístola (Sur), en donde tenemos dos retablos, el de la Virgen del Pilar y el San Esteban Protomártir, santo titular del templo.
Seguidamente, giramos hacia la Capilla Mayor y, en ella, vemos el Retablo de San Esteban, del siglo XVII y atribuido por algunas fuentes a José Benito de Churriguera. En particular, se cree que lo realizó tras los anteriores retablos de San Esteban, de Salamanca, de 1693, y del Salvador, de Leganés, entre 1701 y 1707. Éste está formado por un banco107 con funciones de basa108; un cuerpo en el que destacan cuatro columnas salomónicas109 enmarcando sendas hornacinas con las imágenes de San José, a la izquierda, según miramos el retablo, y de San Isidro Labrador, a la derecha, y, sobre el tabernáculo111, en el centro, un gran cuadro de San Esteban pintado por Claudio Coello.
Entramos en el transepto del Evangelio (Norte) y volvemos a encontrarnos aquí con dos retablos, el de la Inmaculada y el del Nazareno; continuamos por la nave y, en este lado, sólo encontramos ahora dos retablos, ambos incrustados en el muro y enfrentados a los de la Virgen de la Soledad y San Antonio vistos antes: en primer lugar, el del patrón de Fuenlabrada, el Santo Cristo de la Misericordia; y después, el Retablo de la Virgen del Carmen, con Santa Lucía y San Agustín.
La Iglesia de San Esteban Protomártir está incluida dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.
Localización:Plaza de Francisco Escolar, s/n.28944 Fuenlabrada. 
 Muy cerca de la anterior iglesia, se encuentra el antiguo Ayuntamiento de la ciudad, construido en 1878 y restaurado a finales de la primera década de este siglo XXI como un centro cultural.
Muy cerca de la anterior iglesia, se encuentra el antiguo Ayuntamiento de la ciudad, construido en 1878 y restaurado a finales de la primera década de este siglo XXI como un centro cultural.
La primera Casa Consistorial de Fuenlabrada se levantó seguramente a finales del siglo XV, conforme a las instrucciones de las Cortes de Toledo, del año 1480, por las que daba un plazo de dos años para que todas las villas construyeran una Casa de Concejo, siguiendo las órdenes dadas por los Reyes Católicos con el fin de reforzar el poder real en los municipios.
En el siglo XVI, en particular entre 1665 y 1670, el Ayuntamiento es reformado casi constantemente, reparándose la cubierta y las fachadas, y abriéndose en la principal de estas últimas las puertas de audiencia y una nueva ventana. Además, se empedró el piso inferior, se colocaron las barandillas de madera de la escalera de acceso a la planta superior y se cambió la cerrajería del edificio, comprándose diferente mobiliario para el mismo. Las obras en el edificio continuaron durante este siglo y el siguiente, debido al estado de ruina en que se encontraba, hasta que en el año 1790 se decidió construir un nuevo edificio, en el que se reutilizaron las pilastras de piedra del antiguo, que se levantan en el pórtico de la planta inferior.
Sin embargo, la fábrica de la Casa Consistorial resultante no debió ser de una gran calidad, cuando en 1830 y 1868 debió ser nuevamente reparado, estando casi arruinado para este último año. A causa de ello, los miembros del Ayuntamiento enviaron un oficio a S.M. la Reina Isabel II, en la que solicitaban fondos para nuevas obras, exponiendo las siguientes razones que las justificaban, según podemos leer en la página 401 del “Tomo XI. Zona Sur”, de la colección “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid”: “Porque es el caso, Señora, que el local donde celebra sus sesiones este Ayuntamiento no sólo es feísimo, sucio e impropio para tal objeto, sino que también se encuentra en malísimo estado amenazando ruina, la cual se acredita por el informe facultativo y copia de acta que tiene honra en acompañar”. El oficio no fue respondido.
Finalmente, el 28 de junio de 1877, se sacan a subasta las obras del edificio, a pagar en su totalidad con fondos municipales, finalizándose éstas el 27 de julio del siguiente año y dando como resultado un inmueble con planta en “L”, dos alturas, tejado a dos aguas113 y una destacada fachada de pilastras de granito en la planta inferior y pilares metálicos de hierro forjado en la primera planta. En 1893, se emprende una nueva intervención, consistente en la construcción de un retrete y en las obras de apertura de una salida trasera.
Tras la Guerra Civil Española, el edificio es restaurado parcialmente, con la sustitución de la deteriorada cubierta y otras obras de adecentamiento. En 1973, se lleva a cabo una importante ampliación, con la construcción de un nuevo volumen de moderna factura junto a su fachada trasera, y en 1979, se reforma el viejo inmueble, a la par que se levanta una nueva planta en el nuevo edificio
En la actualidad (junio de 2018), tras la reforma llevada a cabo en este siglo, el antiguo Ayuntamiento es sede del centro cultural Espacio Joven “La Plaza”.
El edificio del antiguo Ayuntamiento está incluido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.
 Aunque en Fuenlabrada no quedan demasiadas viviendas urbanas de finales del siglo XIX o principios del XX, sí es cierto que un gran número de ellas permanecen agrupadas cerca del antiguo Ayuntamiento y de la Iglesia de San Esteban, mostrando así cuál era el centro urbano en aquella época. Normalmente, todas estas viviendas tienen una serie de características comunes, como son el hecho de situarse en plazas o cruces de calle dentro de manzanas cerradas, o en esquina o en chaflán con patio en el interior de la parcela, estar construidas en medianería114, tener dos alturas y cubiertas con tejas curvas de cerámica, y un alero sobre canecillos115 de madera, o cornisas, o impostas116. La fachada suele ser lisa en la planta baja y con balcones en la superior. Este tipo de vivienda se divide en dos tipos principales según las fachadas, pudiendo ser éstas de ladrillo visto, en estilo neomudéjar, o revocadas117.
Aunque en Fuenlabrada no quedan demasiadas viviendas urbanas de finales del siglo XIX o principios del XX, sí es cierto que un gran número de ellas permanecen agrupadas cerca del antiguo Ayuntamiento y de la Iglesia de San Esteban, mostrando así cuál era el centro urbano en aquella época. Normalmente, todas estas viviendas tienen una serie de características comunes, como son el hecho de situarse en plazas o cruces de calle dentro de manzanas cerradas, o en esquina o en chaflán con patio en el interior de la parcela, estar construidas en medianería114, tener dos alturas y cubiertas con tejas curvas de cerámica, y un alero sobre canecillos115 de madera, o cornisas, o impostas116. La fachada suele ser lisa en la planta baja y con balcones en la superior. Este tipo de vivienda se divide en dos tipos principales según las fachadas, pudiendo ser éstas de ladrillo visto, en estilo neomudéjar, o revocadas117.
Veamos a continuación algunas de ellas:
Del primer tipo hay dos casas de estilo neomudéjar, situadas a ambos lados del Ayuntamiento antiguo, que destacan sobre las demás por los pórticos de que disponen y que dan continuidad al de la Casa Consistorial. La situada a la izquierda (Oeste) del Ayuntamiento, según miramos hacia él, presenta unas columnas de estilo clasicista con basas de gran tamaño, fustes lisos y capiteles de estilo corintio118. Las plantas bajas de ambas son de revoco y están dedicadas a locales comerciales, mientras que las superiores son de ladrillo visto en estilo neomudéjar con llagueado122 horizontal y recercado, también de ladrillo, en los huecos superiores. En la casa de la derecha (Este), la balconada es corrida, mientras que la de la izquierda (Oeste) son balcones lo que presenta. En esta última, es de señalar el ornamentado alero que remata la fachada.
Los soportales de las dos construcciones forman un conjunto junto al antiguo Ayuntamiento, incluido todo ello dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.
 Un ejemplo del segundo tipo de vivienda urbana de finales del siglo XIX, con la fachada revocada, es la hoy Casa de la Mujer, en la que destacan, además de por su actual colorido, los recercados de paños123 y huecos, así como la rejería de los mismos.
Un ejemplo del segundo tipo de vivienda urbana de finales del siglo XIX, con la fachada revocada, es la hoy Casa de la Mujer, en la que destacan, además de por su actual colorido, los recercados de paños123 y huecos, así como la rejería de los mismos.
Este inmueble consta de una planta en “L”, dos alturas y cubierta a un agua. Las fachadas son simétricas con respecto al número de tres ejes verticales de huecos, con balcones en la superior y la entrada al edificio en el eje central de la Plaza de Francisco Escobar. Los vanos124 de la planta de arriba y de la entrada están rematados por un dintel, mientras que los de las ventanas del piso bajo lo son por arcos escarzanos125.
En la Casa de la Mujer, dependiente de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se lleva a cabo todo el programa para la atención a víctimas de violencia de género, con asesoría tanto legal como psicológica, y talleres de género y salud.
El edificio está incluido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.
Localización: Plaza de Francisco Escolar, 1. 28944 Fuenlabrada. 
 La casa neomudéjar que vemos en este artículo es un caso singular de transición de la vivienda rural a la urbana. Se trata de un edificio de notable tamaño y tres alturas en el que los huecos de la parte superior son de pequeño tamaño, como podría corresponder al espacio de almacenaje de una casa rural (grano, forraje, etc.). En la fachada, rematada por un alero de madera, además del recercado de los vanos y su rejería, se remarcan sendas impostas de separación de ladrillo entre cada planta.
La casa neomudéjar que vemos en este artículo es un caso singular de transición de la vivienda rural a la urbana. Se trata de un edificio de notable tamaño y tres alturas en el que los huecos de la parte superior son de pequeño tamaño, como podría corresponder al espacio de almacenaje de una casa rural (grano, forraje, etc.). En la fachada, rematada por un alero de madera, además del recercado de los vanos y su rejería, se remarcan sendas impostas de separación de ladrillo entre cada planta.
El edificio está incluido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.
Localización: Plaza de Francisco Escobar, 2. 28944 Fuenlabrada. 
 Otra construcción de especial interés, situada entre la Plaza de Francisco Escolar y la iglesia, junto a las anteriores construcciones, es la antigua Casa del Médico, levantada tras la Guerra Civil conforme a un tipo de edificio cuya construcción se repite en otras localidades del entorno, como en Torrejón de la Calzada, en donde sigue funcionando como Centro de Salud. Se trata de un edificio exento de dos plantas, fachadas de ladrillo visto y cubierta a cuatro aguas. Consta de cuatro ejes verticales de vanos en su fachada principal, con sendas entradas al edificio en los laterales, y de cinco ejes en la trasera, con una única entrada en el eje situado más hacia el extremo Oeste (hacia el Ayuntamiento). Los vanos, todos ellos recercados con mampostería, están rematados por arcos escarzanos, excepto en las dos entradas al edificio de su fachada principal.
Otra construcción de especial interés, situada entre la Plaza de Francisco Escolar y la iglesia, junto a las anteriores construcciones, es la antigua Casa del Médico, levantada tras la Guerra Civil conforme a un tipo de edificio cuya construcción se repite en otras localidades del entorno, como en Torrejón de la Calzada, en donde sigue funcionando como Centro de Salud. Se trata de un edificio exento de dos plantas, fachadas de ladrillo visto y cubierta a cuatro aguas. Consta de cuatro ejes verticales de vanos en su fachada principal, con sendas entradas al edificio en los laterales, y de cinco ejes en la trasera, con una única entrada en el eje situado más hacia el extremo Oeste (hacia el Ayuntamiento). Los vanos, todos ellos recercados con mampostería, están rematados por arcos escarzanos, excepto en las dos entradas al edificio de su fachada principal.
Tras haber perdido su función sanitaria, ha tenido varias utilidades, como la de Casa de Artesanía, realizada ésta por mujeres de la localidad, y en la actualidad es sede del Centro Municipal “Enredad@s”, utilizado como Espacio Asociativo de Igualdad y como Escuela Infantil de Idiomas y Culturas, con sendas aulas de chino mandarín y árabe, así como un taller de conversación “Speak English”.
 La antigua Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Fuenlabrada se construyó en los años 40 del pasado siglo XX, conforme a un proyecto modificado del año 1942 del arquitecto Enrique García Ormaechea, finalizándose las obras, dirigidas por el también arquitecto Antonio Teresa Martín, en el año 1946 y haciéndose entrega del mismo el 15 de febrero de dicho año. El inmueble se compone de gruesos muros de ladrillo con morteros de cemento, forja de viguetas de hierro y cubierta de teja curva sobre armadura de madera. Los recercados de los huecos, así como los distintos salientes de la fachada (cornisas, impostas, etc.), son de ladrillo con mortero, a diferencia de los umbrales126 de la entrada, que son de granito.
La antigua Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Fuenlabrada se construyó en los años 40 del pasado siglo XX, conforme a un proyecto modificado del año 1942 del arquitecto Enrique García Ormaechea, finalizándose las obras, dirigidas por el también arquitecto Antonio Teresa Martín, en el año 1946 y haciéndose entrega del mismo el 15 de febrero de dicho año. El inmueble se compone de gruesos muros de ladrillo con morteros de cemento, forja de viguetas de hierro y cubierta de teja curva sobre armadura de madera. Los recercados de los huecos, así como los distintos salientes de la fachada (cornisas, impostas, etc.), son de ladrillo con mortero, a diferencia de los umbrales126 de la entrada, que son de granito.
En el momento de su inauguración, el cuartel, de un solo cuerpo, dos plantas y un gran patio en el centro, disponía de un pabellón para el comandante del puesto y de otros siete para los guardias, formados estos últimos por un comedor, tres dormitorios, una cocina y un lavabo con ducha. El edificio contaba también con dormitorios, oficinas, una gran sala para el cuerpo de guardia, garajes y cuadras. En el chaflán por el que se unían los dos brazos de la construcción, y que servía de acceso principal al interior del mismo mediante un arco rebajado127, existían dos torreones, uno a cada lado de éste, con funciones de garita129, para lo cual tenían varias troneras130 en su paramento.
A principio de los años 80 del pasado siglo XX, tras haber dejado de prestar servicio como cuartel, es remodelado para acoger un Centro Municipal de la Tercera Edad, terminándose las obras en 1983. En la actualidad (junio de 2018), tras haber sido nuevamente reformado, es sede del Centro para la Igualdad “8 de marzo”, dependiente de la Concejalía de Igualdad, en el que se ofrecen talleres de variadas temáticas, como de psicología clínica y social o de información y prevención de la violencia de género, todos ellos gratuitos.
El edificio está incluido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.
 En el año 1855, el gobernador provincial ordena, tras un informe del inspector de enseñanza en el que denunciaba las malas condiciones higiénicas de las escuelas de niños y de niñas de Fuenlabrada, el acondicionamiento del viejo pósito, entonces en desuso, para instalar en su interior dos escuelas, una de niños y otra de niñas, además de las respectivas casas del maestro y de la maestra.
En el año 1855, el gobernador provincial ordena, tras un informe del inspector de enseñanza en el que denunciaba las malas condiciones higiénicas de las escuelas de niños y de niñas de Fuenlabrada, el acondicionamiento del viejo pósito, entonces en desuso, para instalar en su interior dos escuelas, una de niños y otra de niñas, además de las respectivas casas del maestro y de la maestra.
Una vez finalizada la Guerra Civil, el Servicio Nacional de Regiones Devastadas convirtió el viejo edificio en un nuevo grupo escolar. Para ello, y según un proyecto del arquitecto Luis Díaz Guerra del año 1944, se reconstruyó el inmueble con cimientos de hormigón, muros de carga de ladrillo y cubierta con armadura de madera y con tejado a dos aguas. La obra resultante, el Edificio Los Arcos, es de una sola planta, presenta en sus dos fachadas mayores sendos pórticos bajo arcos de medio punto y en la unión de ambas un chaflán con tres grandes vanos cuadrangulares. La escuela constaba entonces de dos clases, una para niños y otra para niñas, así como un local de usos múltiples.
Desde entonces, este edificio ha tenido diferentes usos, entre otros los de colegio público, anexo a otro colegio, instituto de Formación Profesional con carácter provisional, aula y talleres de la Universidad Popular y Casa de la Juventud. A finales del siglo XX, se llevó a cabo una profunda intervención sobre él, dentro de un proyecto en el que la Concejalía de Juventud, la Asesoría Jurídica, el Consejo de Juventud, diferentes cursos de Formación Ocupacional del INEM y diversas actividades festivas como el cine, las tertulias, etc. tendrían su sede aquí. Para ello, las fachadas mudaron su color blanco en otro térreo en lo que se refiere a cornisa, recercado de los huecos cuadrados y zócalos, y se instalaron nuevas cubiertas de teja plana. Además, dadas las numerosas actividades que se iban a desarrollar en él, se amplió mediante la construcción de un nuevo bloque, de mayor altura y planta en “L”, que cerraba el patio interior por sus laterales Norte y Este, y por el que se accede al edificio. En la actualidad, es sede del Espacio Fuenlisclub “Los Arcos”, un lugar polivalente en el que, además de facilitar su uso a agrupaciones infantiles y juveniles, se llevan a cabo actividades como las de Taller “Play English” de la Escuela Infantil de Idiomas y Culturas, taller de teatro infantil “Súbete al Escenario“, “Ludobebé Fuenli”, yoga Infantil y taller de ocio inclusivo “Sensibiliz-Arte”.
Localización: Entre las calles de la Arena y de Norte, acceso por la Plaza de Poniente, s/n. 28944 Fuenlabrada. 
 A finales del siglo pasado, surge en Fuenlabrada la operación CAESI, un proyecto urbanístico por el cual se quiere instalar en la ciudad, de forma contigua al histórico núcleo poblacional, un segundo centro urbano que reúna todos los servicios públicos municipales y que sea un motor para su actividad económica. Como parte central del proyecto, destaca la construcción de un Ayuntamiento nuevo junto al intercambiador del ferrocarril de Cercanías, para lo cual se convoca, en 1992, un concurso al que se presentan 25 anteproyectos y en el que resulta ganador el de los arquitectos Eduardo Pesquera González, Jesús Ulargui Guruza, Enrique Delgado Cámara, Carlos Laina Corral y Sergio de Miguel García.
A finales del siglo pasado, surge en Fuenlabrada la operación CAESI, un proyecto urbanístico por el cual se quiere instalar en la ciudad, de forma contigua al histórico núcleo poblacional, un segundo centro urbano que reúna todos los servicios públicos municipales y que sea un motor para su actividad económica. Como parte central del proyecto, destaca la construcción de un Ayuntamiento nuevo junto al intercambiador del ferrocarril de Cercanías, para lo cual se convoca, en 1992, un concurso al que se presentan 25 anteproyectos y en el que resulta ganador el de los arquitectos Eduardo Pesquera González, Jesús Ulargui Guruza, Enrique Delgado Cámara, Carlos Laina Corral y Sergio de Miguel García.
Sin embargo, no sería éste el que finalmente se realizaría y sí el segundo clasificado, presentado por los arquitectos Enrique Johansson de Terry y Francisco José Larrucea Camporro. Se levanta así un edificio de planta casi rectangular, de 77,50 x 60 metros, con un chaflán de aproximadamente 10 metros en el vértice Nordeste. Todo el edificio se encuentra recorrido por un zócalo de respetable altura, en cuyo interior se hallan las dos plantas de sótano y el semisótano, salvando así las diferencias de nivel del terreno. Sobre éste, se alzan cuatro módulos longitudinales, de los cuales tres están en paralelo y perpendiculares al cuarto, como un peine. Este cuarto módulo es el que da a la estación de ferrocarril, siendo todo él de color gris y con pocos huecos, solamente óculos131, en su fachada. Los otros tres están separados entre sí por patios interiores de luz y ventilación, siendo ciega casi por completo la fachada que da a la Calle Hungría.
En la cara Sur, mirando a la nueva plaza surgida del mismo proyecto CAESI, se halla la fachada principal de la nueva construcción. En ella, frente a la gris opacidad de los frentes Este y Oeste, destaca el frente acristalado que aprovecha en invierno la energía solar, a la par que dispone de una protección solar mediante un sistema “brise soleil”. Aquí, descentrada, destaca la balconada, con un antepecho132 de acero corten que ofrece un profundo contraste frente a los tonos azul verdosos del vidrio o el amarillo predominante de la fachada. Otro motivo llamativo es el reloj, situado sobre el cuarto bloque, como si éste fuera la torre que solían tener algunos antiguos ayuntamientos. La fachada opuesta, la Norte, es similar a ésta, aunque obviamente sin balcón ni reloj.
El espacio de las dos plantas de sótano se reparte entre un aparcamiento y diversas instalaciones, mientras que el semisótano está ocupado por servicios comunes (cafetería) e internos (almacenes y archivos). En la planta baja, están las instalaciones de mayor uso público (recepción, control, salón de actos, biblioteca, patios, etc.). El resto del espacio y las plantas superiores se reparten entre los diferentes servicios administrativos, ordenados por concejalías.
Localización: Plaza de la Constitución, 1. 28943 Fuenlabrada. 
 La Ermita de Belén, o del Cristo de las Lluvias, objeto de este artículo, y la Ermita del Santo Cristo del Calvario, que veremos a continuación, son las dos únicas que quedan actualmente en la población, habiendo desaparecido, en diferentes momentos de su historia, las otras tres con que llegó a contar. La de San Gregorio, situada al Norte, cerca de la actual carretera de Leganés, antiguo camino de Madrid, cerca quizás de la barriada de los Hermanos Andrés; la de Fregacedos, también conocida como de San Marcos ; y la Santa Ana, junto a la cual se construyó el viejo cementerio del siglo XIX.
La Ermita de Belén, o del Cristo de las Lluvias, objeto de este artículo, y la Ermita del Santo Cristo del Calvario, que veremos a continuación, son las dos únicas que quedan actualmente en la población, habiendo desaparecido, en diferentes momentos de su historia, las otras tres con que llegó a contar. La de San Gregorio, situada al Norte, cerca de la actual carretera de Leganés, antiguo camino de Madrid, cerca quizás de la barriada de los Hermanos Andrés; la de Fregacedos, también conocida como de San Marcos ; y la Santa Ana, junto a la cual se construyó el viejo cementerio del siglo XIX.
La Ermita de Belén se levantó, tras la Guerra Civil, cerca de donde se encontraba la original, cuya construcción se puede situar en el siglo XVIII, a tenor de cuando es nombrada por primera vez. Se trata de un edificio exento, de planta rectangular, con muros enfoscados133 y tejado a dos aguas, que consta de una única nave en su interior. Sobre el eje central de su fachada principal, se sitúan la puerta de acceso –enmarcada ésta por un dintel recto, apoyado sobre jambas y rematado por un frontón triangular partido, todo ello de mampostería– y el campanil134 del templo, dotado de una única campana en el interior de un arco de medio punto y rematado por un frontón también triangular.
De ella, sale, el último fin de semana del mes de mayo, la procesión del Cristo de las Lluvias, cuyo nombre tiene su origen en el hecho de haber sido procesionado en época de sequía.
La Ermita de Belén está incluida dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.
Localización: Glorieta de la Ermita de Belén, 2. 28941 Fuenlabrada. 
 La actual Ermita del Cristo del Calvario, o del Cristo Pequeño, que al igual que la anterior de Belén aparece relacionada por primera vez en el siglo XVIII, fue construida durante el último cuarto del pasado siglo XX en la Calle El Paular, al haber tenido que ser demolido el anterior templo, en la Calle Constitución, debido a motivos urbanísticos.
La actual Ermita del Cristo del Calvario, o del Cristo Pequeño, que al igual que la anterior de Belén aparece relacionada por primera vez en el siglo XVIII, fue construida durante el último cuarto del pasado siglo XX en la Calle El Paular, al haber tenido que ser demolido el anterior templo, en la Calle Constitución, debido a motivos urbanísticos.
Esta nueva construcción, de cierto aire cubista135, es de planta rectangular, muros revocados y tiene cinco contrafuertes a cada lado formando atrios136. La cubierta, con tejados de armaduras metálicas, es de formas trapeizodales137, con el objeto, probablemente, de constituir lucernarios138 de la única nave de que consta el templo. La fachada principal presenta un eje central remarcado por una cruz metálica, estando la puerta de acceso al interior del edificio, protegida por un tejadillo de mampostería, descentrada con respecto a éste.
El primer domingo de mayo, sale de esta ermita el Cristo de la Salud, también llamado “Cristo Chiquito”. Ésta era una salida procesional que se hacía todos los años con el fin de pedir “salud” para los cultivos.
* * *
Lourdes Morales Farfán es Licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. ↑
Mapa de los Monumentos y puntos de interés 
Fuenlabrada y sus fuentes 
En Fuenlabrada, hasta el siglo XX, y bien entrado éste, hubo una gran escasez de agua que obligaba a la población a la construcción de pozos y fuentes, tal y como ya hemos relatado en la introducción histórica que abre este reportaje. Quizás por ello, o quizás por el origen de su nombre de “fuente labrada”, en la actualidad, encontramos cierto número de fuentes repartidas por su casco urbano, de las cuales vamos a presentar aquí algunas de las más señaladas, entre ellas, todas las que están incluidas en el Catálogo de Bienes Protegidos.
La primera que mencionamos, como era de suponer, es la Fuente de Fregacedos, dada la importancia que ésta ha tenido en la historia de Fuenlabrada. Recordemos que antes de que Fuenlabrada estuviera habitada, ya había un asentamiento humano aquí, alrededor del manantial de Fregacedos, junto al que se había levantado una fuente. Es éste un terreno que se extiende por los alrededores del Parque Agrario de Fuenlabrada, así como del barrio de Nuevo Versalles-Loranca.
Trascurrieron varios siglos y los habitantes de Fregacedos se trasladaron hasta otro cercano paraje, en el que fundaron una aldea alrededor de una “fuente labrada a cal y canto”, de donde viene el nombre de Fuenlabrada. Sin embargo, aquella fuente, hoy desaparecida, fue viendo disminuir su caudal y, con ello, su utilidad, debido al crecimiento de población, por lo que sus miembros tuvieron que desplazarse de nuevo hacia Fregacedos en busca de más agua.
No es hasta el siglo XVIII en que se elabora un proyecto con el fin de llevar el agua canalizada desde Fregacedos hasta el pueblo, un trabajo que no se realizará hasta la mitad del siglo XIX, con la inauguración de la Fuente de los Cuatro Caños, que veremos a continuación.
La antigua fuente de Fregacedos se demolió en su momento y ésta que aquí traemos es una reconstrucción levantada cerca de donde se encontraba la original. En ella, podemos ver que se trata de una fuente mural, rematada por un arco rebajado, realizada en ladrillo y mampostería, y que está dotada de un solo caño que vierte sus aguas en un vaso rectangular de granito que, a su vez, rebosa sobre un pilón igualmente rectangular.
Localización: Coordenadas Google Maps (40.29158, -3.83211). 28942 Fuenlabrada.
A principios del siglo XIX, ante la escasez de agua en el municipio y conforme a un proyecto de 1801, se decide construir una nueva fuente, la Fuente Honda, para que canalice las aguas hacia la población desde el paraje de Valdeserrano, iniciándose las obras para su realización, bajo la dirección del arquitecto José Llorente, en el año 1803. Sin embargo, las aguas aportadas por esta nueva construcción siguen resultando insuficientes, por lo que se decide levantar la Fuente de los Cuatro Caños para la traída de aguas desde Fregacedos, inaugurándose al fin esta deseada obra el 15 de noviembre de 1859. No obstante, a tenor del poco caudal que en un principio tenía, es posible que su abastecimiento no fuera inicialmente desde Fregacedos.
En 1890, se urbaniza este espacio, realizándose el empedrado de la Plaza de la Fuente, hoy Plaza de la Fuente de los Cuatro Caños, resultando así un conjunto que puede considerarse, además de un ejemplo del antiguo mobiliario urbano, como uno de los más señalados monumentos históricos de la población.
De planta circular y simétrica, con el firme de adoquín y rehundido con respecto a su entorno, este monumental conjunto está rodeado por un podio, poyete o asiento bajo de sillería139 caliza sobre el que se extiende un cercado de rejería sustentada por pilastras cilíndricas de piedra. La cerca aparece dividida por su mitad por dos entradas, una al Este y otra al Oeste, por la que, bajo arcos metálicos, es posible acceder hasta la fuente.
Situada en el centro de esta plazuela, la fuente propiamente dicha está formada por un pilar de piedra de notable tamaño formado por una basa de granito y formas prismáticas, las mismas que las del fuste que se levanta sobre ella. Éste estaba adornado originalmente, según algunas fuentes, con un medallón circular de motivos florales y piedra caliza en cada uno de sus cuatro lados, habiéndose conservado parte del existente en su lateral Este. El pilar finaliza con un capitel o cornisa, igualmente de piedra caliza, del que se levanta el soporte piramidal sobre el que se eleva la bola que corona el conjunto. De cada uno de sus cuatro laterales, sobresale un caño que da nombre a la fuente y que derrama sus aguas sobre igual número de piletas, éstas con formas ovoides y de piedra caliza.
La Fuente de los Cuatro Caños está incluida dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.
Localización: Plaza de los Cuatro Caños, s/n. 28944 Fuenlabrada.
La Fuente Cruz de Luisa, la siguiente que vamos a ver, sustituye a otra ya mencionada en el artículo anterior, la Fuente Honda, inaugurada en el año 1803 y de la cual no vuelve a hacerse mención escrita hasta el año 1890, cuando parece ser que por fin es alimentada por aguas de Fregacedos. No obstante, parece ser que ésta, tras reconstruirse entre los años 1868 y 1873, se trasladó desde su emplazamiento original, en la calle Humanes, hasta la ubicación de la actual fuente, en la plaza resultante de la confluencia de las calles Cruz de Luisa, Luis Sauquillo y Móstoles.
Esta fuente que hoy podemos ver se construyó en 1951 conforme a los planes de abastecimiento de agua que el ingeniero de caminos Rafael Benjumea Heredia realizó en 1944 y en los que se continuaba un anterior proyecto de 1935. Está compuesta de una pilastra central de planta octogonal, construida en piedra y estilo barroquizante142, sobre la que se eleva un fuste de idéntico material y planta cuadrada, de cada uno de cuyos vértices sobresale un aletón144 de roleo146, un elemento típico del barroco. Por encima de éste, rematando el conjunto, se eleva un pináculo147 con bola. La fuente dispone de cuatro caños en su pilastra central, cuyas aguas brotan sobre un pilón octogonal con forma de pirámide truncada148.
La Fuente Cruz de Luisa está incluida dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.
Localización: En la confluencia de las calles Cruz de Luisa, Luis Sauquillo y Móstoles. 28944 Fuenlabrada.
Adosada al muro que rodea la Iglesia de San Esteban, por su parte Sur, se encuentra la Fuente del Botón, o de la Iglesia, construida en las mismas condiciones que la anterior Fuente Cruz de Luisa, esto es, dentro de los mismos planes de abastecimiento de agua trazados por Rafael Benjumea Heredia en 1944 y llevados a cabo en 1951 tras un proyecto original de 1935.
Las eclécticas149 formas de esta fuente nos pueden hacer pensar que ésta no es sino una nostálgica evocación de las fuentes del siglo XIX. Es de tipo mural, siendo éste un altorrelieve150 con un espacio central enmarcado entre sendas pilastras, formadas por basas sin ornamentar, fustes con una suave moldura y capiteles ligeramente remarcados. Este murete queda coronado por una cornisa de pronunciado vuelo y queda unido al pilón de planta semitrapezoidal, según algunas fuentes, o, quizás, medio octogonal, por sendos aletones con volutas. Consta de un solo caño, del que el agua cae sobre un dado de piedra, conteniendo una pileta circular en su centro; otro elemento de piedra es el peldaño situado frente al pilón para así facilitar el uso de la fuente.
La Fuente de la Iglesia está incluida dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de 1999.
Localización: Plaza de Matute. 28944 Fuenlabrada.
Finalmente, llegamos a la Fuente de las Escaleras, una obra del arquitecto mexicano Fernando González Gortázar construida en el año 1987 y que puede ser el mejor ejemplo de las fuentes realizadas a finales del siglo XX y principios del XXI por el ayuntamiento fuenlabreño. Se compone de tres conjuntos independientes, dispuestos en aparente desorden y formados cada uno por una escalera de forma triangular elevada sobre pilares rectangulares construidos de hormigón. Cada una de ellas es una fuente en sí misma, cuya agua brota de la parte superior y baja por los escalones hasta formar una cascada que cae hasta su base, todo ello dentro de un circuito cerrado de agua movido por una electrobomba. El agua cae sobre una isleta de planta elíptica151, cuyos ejes tienen unas dimensiones de 27 y 55 metros.
Como curiosidad, que suele pasar desapercibida, cabe añadir que la fuente dispone de un paseo peatonal formado por un empedrado de cantos rodados por el que sería posible visitarla, o atravesarla, si ésta estuviera alejada de la circulación (cosa que desaconsejamos, dado su emplazamiento).
En el exterior del conjunto, en el borde NorNordeste de la rotonda y como proyección del mismo, se levantan unas pantallas igualmente de hormigón y dispuestas entre sí en paralelo que sirven de transición entre el espacio verde del Parque de Europa y el cotidiano gris de lo urbano.
Localización: Confluencia de las calles de Bélgica, Fátima, Francia y Suiza con la Avenida de las Naciones. 28943 Fuenlabrada.
La Tía Javiera y las rosquillas fuenlabreñas 
La tradición rosquillera de Fuenlabrada tiene su origen en el siglo XVI. Ya lo decíamos al inicio de este reportaje, por lo que no es extraño que a finales del XIX existieran en el municipio nada menos que hasta 20 rosquilleros. Y es que la exquisitez de estos dulces llegó hasta la capital, donde se vendían en las fiestas patronales de San Isidro.
Como ya apuntamos, escritores y cronistas del momento se hicieron eco de esta fama, dejándola plasmada en sus escritos y relacionándola con la tradición de la Tía Javiera. ¿Pero quién era este personaje?
De ella, dicen unos que era una vecina de Fuenlabrada, mientras que otros aseguran que su origen es del municipio también madrileño de Villarejo de Salvanés. En lo que sí se coincide es en que poseía una receta especial para la elaboración de las famosas rosquillas que tanto gustaban a todo el mundo y con las que comerciaba sobre todo en las fiestas de Madrid. Fue tal su popularidad, que incluso el escritor Ramón Gómez de la Serna llegó a decir de la Tía Javiera con una coplilla “que estaba tan emparentada con todas las vendedoras que:
Pronto no habrá ¡chachipé!,
en Madrid, Duque ni hortera
que con la Tía Javiera
emparentada no esté”
Sobre esta buena mujer también hablaría el pintor y escritor del siglo XIX José Gutiérrez Solana: “Por todos lados se ven, en la cercanía de la ermita, puestos de lienzo, de torraos y avellanas. En uno hay un cartel como una aleluya, con dos viñetas de la Tía Javiera. En uno de los cuadros sale de su pueblo, montada en un burro, éste se asusta y sale despedida por las ancas. En otro, la vieja Javiera, vestida de paleta, con el moño cano, bajo y trenzado, fabrica rosquillas en la Pradera, con las posaderas, y dice en un letrero: Estas son las auténticas rosquillas de la Tía Javiera”.

una Ventana desde Madrid by Lourdes María Morales Farfán is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.
GLOSARIO
- 1 Censo de habitantes: Según el padrón municipal del 1 de enero de 2017 publicado por el INE.↑
- 2 Hectárea: Medida de superficie equivalente a 100 áreas3.↑
- 3 Área: Unidad de superficie equivalente a 100 metros cuadrados.↑
- 4 Relaciones Topográficas de Felipe II: Las “Relaciones Topográficas de los Pueblos de España” (o “Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de España”, según otros autores), realizadas por orden de Felipe II, fue una obra estadística con la que el rey pretendía dar una descripción lo más detalladamente posible de todas y cada una de las poblaciones que existían en los reinos bajo su mandato. Está formada por un total de siete tomos (seis para pueblos y ciudades, y uno monográfico para Toledo) y su original se encuentra en la biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Su estructura es la de un cuestionario concreto con interrogantes (o capítulos, como se llama en la obra) que tratan sobre diferentes aspectos (demográficos, sociológicos, estratégicos, geográficos y económicos) de las localidades. Estas preguntas debían ser respondidas por una delegación de hombres viejos, sabios o letrados, dando tanta información de cada municipio como fuera posible.↑
- 5 Carpetania: Pueblo prerromano que ocupaba la actual provincia de Madrid y parte de las de Guadalajara, Toledo y Ciudad Real.↑
- 6 Paleolítico: Dicho de un período: Primero de la Edad de Piedra7, caracterizado por el uso de piedra tallada.↑
- 7 Edad de Piedra: Período prehistórico de la humanidad, anterior al uso de los metales, caracterizado por el tallado o pulimento de la piedra y que se divide en Paleolítico, Mesolítico8 y Neolítico9.↑
- 8 Mesolítico: Dicho de un período prehistórico: Intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico.↑
- 9 Neolítico: Dicho de un período: Último de la Edad de Piedra, caracterizado por sus innovaciones en el terreno de la técnica y de la organización económica y social.↑
- 10 Lítico: Perteneciente o relativo a la piedra.↑
- 11 Sílex: Pedernal. // Variedad de cuarzo, compacto, traslúcido en los bordes y que produce chispas al ser golpeado.↑
- 12 Edad del Bronce: Período de la Edad de los Metales13 posterior a la del Cobre14 y anterior a la del Hierro15.↑
- 13 Edad de los Metales: Período prehistórico que siguió a la Edad de Piedra y durante el cual el ser humano empezó a usar útiles y armas de metal.↑
- 14 Edad del Cobre: Primer período de la Edad de los Metales.↑
- 15 Edad del Hierro: Último período de la Edad de los Metales.↑
- 16 Campaniforme: De forma de campana.↑
- 17 Medievo: Edad Media. // Edad histórica que comprende desde el siglo V de la era cristiana hasta fines del siglo XV.↑
- 18 Legua: Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5572,7 metros.↑
- 19 Ceca: Establecimiento oficial donde se fabricaba y acuñaba moneda.↑
- 20 Terra Sigillata: Cerámica romana con barniz rojo o anaranjado brillante confeccionada entre finales del siglo I y el siglo V en la Galia y en la península Ibérica desde mediados del siglo I. El nombre es debido a que en el fondo de las vasijas u objetos llevan el sillum (el sello de cada fabricante).↑
- 21 Mojonera: Lugar o sitio donde se ponen mojones22. // Serie de mojones que señalan la confrontación de dos términos o jurisdicciones.↑
- 22 Mojón: Señal permanente que se pone para fijar los linderos de heredades, términos y fronteras.↑
- 23 Sexmo: División territorial que comprendía cierto número de pueblos asociados para la administración de bienes comunes.↑
- 24 Alfoz: Arrabal, término o pago de algún distrito, o que depende de él. // Conjunto de diferentes pueblos que dependen de otro principal y están sujetos a una misma ordenación.↑
- 25 Diccionario de Pascual Madoz: El “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar” es una obra publicada entre los años 1846 y 1850 por Pascual Madoz. Según confiesa el autor, su realización le llevó más de quince años y contó para ello con la labor de veinte corresponsales y más de mil colaboradores. Este Diccionario está formado por 16 volúmenes en los que se describen todas las poblaciones de España, incluyendo en algunos casos su historia.↑
- 26 Villazgo: Calidad o privilegio de villa. // Tributo que se imponía a las villas como tales.↑
- 27 Acemilero: Hombre que cuida o conduce acémilas (mulas).↑
- 28 Chancillería: En la corona de Castilla, cada uno de los dos altos tribunales radicados en Valladolid y Granada.↑
- 29 Alcalde ordinario: Vecino de un pueblo que ejercía en él jurisdicción ordinaria30.↑
- 30 Jurisdicción ordinaria: Jurisdicción que procedía del fuero31 común32, en contraposición a la privilegiada.↑
- 31 Fuero: Jurisdicción, poder. // En España, norma o código históricos dados a un territorio determinado. // Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una comunidad, a una provincia, a una ciudad o a una persona.↑
- 32 Común: Dicho de una cosa: Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios. // Todo el pueblo de cualquier ciudad, villa o lugar.↑
- 33 Regidor: Alcalde o concejal.↑
- 34 Alguacil: Funcionario subalterno de un ayuntamiento o un juzgado. // Antiguamente, gobernador de una ciudad o comarca, con jurisdicción civil y criminal. // Funcionario del orden judicial que se diferenciaba del juez en que este era de nombramiento real, y aquel, del pueblo o comunidad que lo elegía.↑
- 35 Corregidor: Magistrado que en su territorio ejercía la jurisdicción real con mero y mixto imperio, y conocía de las causas contenciosas y gubernativas, y del castigo de los delitos. // Alcalde que libremente nombraba el rey en algunas poblaciones importantes para presidir el ayuntamiento y ejercer varias funciones gubernativas.↑
- 36 Adobe: Masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al aire, que se emplea en la construcción de paredes o muros.↑
- 37 Menesteroso: Falto, necesitado, que carece de una cosa o de muchas.↑
- 38 Sisa: Impuesto que se cobraba sobre géneros comestibles, reduciendo las medidas.↑
- 39 Bracero: Jornalero no cualificado que trabaja en el campo.↑
- 40 Arriero: Persona que trajina con bestias de carga.↑
- 41 Sarmiento: Vástago de la vid, largo, delgado, flexible y nudoso, de donde brotan las hojas, las tijeretas y los racimos.↑
- 42 Real: Moneda con diverso valor y factura según épocas y lugares.↑
- 43 Iguala: Convenio entre médico y cliente por el que aquel presta a este sus servicios mediante una cantidad fija anual en metálico o en especie.↑
- 44 Alcabala: Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta.↑
- 45 Catastro del Marqués de la Ensenada: Con el nombre de Catastro del Marqués de la Ensenada se conoce un censo de la población y de la riqueza de Castilla (con excepción de las provincias vascas, que no pagaban impuestos) realizado con fines fiscales, entre los años 1749 y 1756, por el ministro de Fernando VI don Zenón de Semovilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada.↑
- 46 Descripciones del Cardenal Lorenzana: Cuestionario que constaba de catorce preguntas y que tomaba su nombre del que fuera su promotor, el Cardenal Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón (León, 22 de septiembre de 1722 - Roma, 17 de abril de 1804), que las mandó realizar en 1784 para de recabar información de todo tipo sobre la archidiócesis. Dichas preguntas debían ser contestadas por los vicarios, jueces eclesiásticos y curas párrocos del arzobispado.↑
- 47 Vecino/habitante: Como vecino se contabiliza únicamente al cabeza de familia y cada uno de ellos equivale a 4 o 5 habitantes.↑
- 48 Mampostería: Obra hecha con mampuestos49 colocados y ajustados unos con otros sin sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños.↑
- 49 Mampuesto: Piedra sin labrar que se puede colocar en obra con la mano.↑
- 51 Pósito: Institución de carácter municipal y de muy antiguo origen, dedicada a hacer acopio de cereales, principalmente de trigo, y prestarlos en condiciones módicas a los labradores y vecinos durante los meses de escasez. // Edificio destinado a guardar el grano del pósito.↑
- 52 Jerga: Tela gruesa y tosca. // Colchón de paja o hierba.↑
- 53 Vara: Medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con valores diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 milímetros.↑
- 54 Cardar: Preparar con la carda55 una materia textil para el hilado. // Sacar suavemente el pelo con la carda a los paños, felpas u otros tejidos.↑
- 55 Carda: Cabeza terminal del tallo de la cardencha, utilizada para sacar el pelo a los paños y felpas. // Especie de cepillo con púas de alambre usado en la industria textil para limpiar y separar unas fibras de otras.↑
- 56 Procurador síndico personero: Procurador que se nombraba por elección en los pueblos, y principalmente en aquellos en que el oficio de procurador síndico general57 era perpetuo o vitalicio.↑
- 57 Procurador síndico general: En los ayuntamientos o concejos, encargado de promover los intereses de los pueblos, defender sus derechos y quejarse de los agravios que se les hacían.↑
- 58 Andrés Marín Pérez: Bibliotecario de la Diputación provincial de Madrid y autor, entre otras, de la “Guía de Madrid”, una obra Geográfica-Histórico-Estadística de la provincia de Madrid publicada en los años 1888-1889.↑
- 59 Costal: Saco grande de tela ordinaria, en que comúnmente se transportan granos, semillas u otras cosas.↑
- 60 Jergón: Colchón de paja, esparto o hierba y sin bastas61.↑
- 61 Basta: Cada una de las puntadas o ataduras que suele tener a trechos el colchón de lana para mantener esta en su lugar.↑
- 62 Pilastra: Columna de sección cuadrangular.↑
- 63 Prisma: Cuerpo limitado por dos polígonos planos, paralelos e iguales, que se llaman bases, y por tantos paralelogramos64 cuantos lados tengan dichas bases, las cuales, según su forma, dan nombre al prisma: triangular, pentagonal, etc.↑
- 64 Paralelogramo: Cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos entre sí.↑
- 65 Arco de medio punto: Arco que consta de una semicircunferencia.↑
- 66 Juan Ortega Rubio: Historiador español nacido en Puebla de Mula (Murcia) en 1845 y fallecido en Madrid en 1921. Fue catedrático de historia en la Universidad Complutense de Madrid y publicó, entre otras obras, “Los pueblos de la provincia de Valladolid”, en 1895, e “Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia”, en 1921.↑
- 67 Mortero: Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo.↑
- 68 Par: Cada uno de los dos maderos que en un cuchillo69 de armadura tienen la inclinación del tejado.↑
- 69 Cuchillo: Conjunto de piezas de madera o hierro que, colocado verticalmente sobre apoyos, sostiene la cubierta de un edificio o el piso de un puente o una cimbra.↑
- 70 Lima: Madero que se coloca en el ángulo diedro71 que forman dos vertientes o faldones de una cubierta, y en el cual se apoyan los pares cortos de la armadura.↑
- 71 Ángulo diedro: Cada una de las dos porciones del espacio limitadas por dos semiplanos que parten de una misma recta.↑
- 72 Caballete: Línea horizontal y más elevada de un tejado, de la cual arrancan dos vertientes.↑
- 73 Tahona: Panadería.↑
- 74 Dintel: Pieza horizontal superior de puertas, ventanas y otros huecos, apoyada en sus extremos sobre las jambas75 y destinada a soportar cargas.↑
- 75 Jamba: Cada una de las dos piezas que, dispuestas verticalmente en los dos lados de una puerta o ventana, sostienen el dintel o el arco de ella.↑
- 76 Chapitel: Remate de una torre, generalmente en forma piramidal o cónica.↑
- 77 Baptisterio: Capilla o recinto donde está la pila bautismal.↑
- 78 Tambor: Pared vertical redonda o poligonal, generalmente con ventanas, que sostiene una cúpula.↑
- 79 Pechina: Cada uno de los cuatro triángulos curvilíneos que forman el anillo de la cúpula con los arcos torales80 sobre los que estriba.↑
- 80 Arco toral: Cada uno de los cuatro en que estriba la media naranja de un edificio.↑
- 81 Linterna: Torre pequeña más alta que ancha y con ventanas, que se pone como remate en algunos edificios y sobre las medias naranjas de las iglesias.↑
- 82 Iglesia en cruz latina: Iglesia que se compone de dos naves, una más larga que otra, que se cruzan a escuadra83.↑
- 83 A escuadra: En forma de escuadra o en ángulo recto.↑
- 84 Almohadilla: Parte del sillar que sobresale de la obra, con las aristas achaflanadas85 o redondeadas.↑
- 85 Chaflán: Cara, por lo común larga y estrecha, que resulta, en un sólido, de cortar por un plano una esquina o ángulo diedro. // Plano largo y estrecho que, en lugar de esquina, une dos paramentos o superficies planas que forman ángulo.↑
- 86 Frontón: Remate triangular o curvo de una fachada, un pórtico, una puerta o una ventana.↑
- 87 Orden toscano: Orden que se distingue por ser más sólido y sencillo que el dórico88.↑
- 88 Orden dórico: Orden que tiene la columna de ocho módulos89 o diámetros a lo más de altura, el capitel90 sencillo y el friso91 adornado con metopas95 y triglifos96.↑
- 89 Módulo: Medida que se usa para las proporciones de los cuerpos arquitectónicos. En la antigua Roma, era el semidiámetro del fuste en su parte inferior.↑
- 90 Capitel: Parte superior de una columna o de una pilastra, que la corona con forma de moldura y ornamentación, según el orden arquitectónico a que corresponde.↑
- 91 Friso: Parte del entablamento92 en los órdenes clásicos que media entre el arquitrabe93 y la cornisa94, en ocasiones ornamentado de triglifos, metopas u otros elementos.↑
- 92 Entablamento: Conjunto de molduras que corona un edificio o un orden de arquitectura y que ordinariamente se compone de arquitrabe, friso y cornisa.↑
- 93 Arquitrabe: Parte inferior del entablamento, la cual descansa inmediatamente sobre el capitel de la columna.↑
- 94 Cornisa: Parte superior del entablamento de un pedestal, edificio o habitación.↑
- 95 Metopa: En el friso dórico, espacio que media entre triglifo y triglifo.↑
- 96 Triglifo: Adorno del friso dórico que tiene forma de rectángulo saliente y está surcado por dos glifos97 centrales y medio glifo a cada lado.↑
- 97 Glifo: Canal vertical poco profundo que decora el frente de los triglifos en los órdenes clásicos.↑
- 98 Bóveda de cañón: Bóveda de superficie generalmente semicilíndrica que cubre el espacio comprendido entre dos muros paralelos.↑
- 99 Arco formero: Arco paralelo al eje longitudinal de la nave y que la separa de otra.↑
- 100 Bóveda vaída: Bóveda formada por una semiesfera cortada por cuatro planos verticales, que corresponden a los lados de un rectángulo inscritos en un círculo.↑
- 101 Bóveda o arco apainelado: Arco carpanel102.↑
- 102 Arco carpanel: Arco que consta de varias porciones de circunferencia tangentes entre sí y trazadas desde distintos centros.↑
- 103 Lado del Evangelio y lado de la Epístola: En una Iglesia, se llama lado del Evangelio al situado en la parte izquierda desde el punto de vista de los fieles, mirando éstos hacia el altar, mientras que el de la Epístola es el de la parte derecha. Toman este nombre de los lados del presbiterio104 desde donde se lee el Evangelio y la Epístola durante la misa.↑
- 104 Presbiterio: Área del altar mayor hasta el pie de las gradas por donde se sube a él, que regularmente suele estar cercada con una reja o barandilla.↑
- 105 Casulla: Vestidura que se pone el sacerdote sobre las demás para celebrar la misa, consistente en una pieza alargada, con una abertura en el centro para pasar la cabeza.↑
- 106 Transepto: Nave transversal que cruza la nave mayor y da a las iglesias y catedrales forma de cruz latina.↑
- 107 Banco: Sotabanco. // Predela. // Banco o banca de retablo, parte inferior horizontal de este.↑
- 108 Basa: Asiento sobre el que se pone la columna o la estatua.↑
- 109 Columna salomónica: Columna que tiene el fuste110 contorneado en espiral.↑
- 110 Fuste: Parte de la columna que media entre el capitel y la basa.↑
- 111 Tabernáculo: Sagrario112 donde se guarda el Santísimo Sacramento.↑
- 112 Sagrario: Parte interior del templo, en que se reservan o guardan las cosas sagradas, como las reliquias. // Lugar donde se guarda y deposita a Cristo sacramentado.↑
- 113 Agua: Vertiente de un tejado.↑
- 114 Medianería: Pared común a dos casas u otras construcciones contiguas.↑
- 115 Canecillo: Can. // Cabeza de una viga del techo interior, que carga en el muro y sobresale al exterior, sosteniendo la corona de la cornisa. // Modillón. // Miembro voladizo sobre el que se asienta una cornisa o alero, o los extremos de un dintel.↑
- 116 Imposta: Faja saliente de poco volumen, en la fachada de los edificios, que marca el forjado del piso.↑
- 117 Revocar: Enlucir o pintar de nuevo por la parte que está al exterior las paredes de un edificio, y, por extensión, enlucir cualquier paramento.↑
- 118 Orden corintio: Orden que tiene la columna de unos diez módulos o diámetros de altura, el capitel adornado con hojas de acanto119 y caulículos120, y la cornisa con modillones.↑
- 119 Acanto: Planta de la familia de las acantáceas, perenne, herbácea, con hojas anuales, largas, rizadas y espinosas. // Ornato hecho a imitación de las hojas del acanto, característico del capitel del orden corintio.↑
- 120 Caulículo: Cada uno de los vástagos o tallos que nacen del interior de las hojas de acanto del capitel corintio y se vuelven en espiral bajo el ábaco121.↑
- 121 Ábaco: Conjunto de molduras, generalmente en forma de dado, que corona el capitel y tiene la función de recibir directamente la carga del arquitrabe.↑
- 122 Llaga: Junta entre dos ladrillos de una misma hilada.↑
- 123 Paño: Lienzo de pared.↑
- 124 Vano: En una estructura de construcción, distancia libre entre dos soportes y, en un puente, espacio libre entre dos pilas o entre dos estribos consecutivos.↑
- 125 Arco escarzano: Arco que es menor que la semicircunferencia del mismo radio.↑
- 126 Umbral: Parte inferior o escalón, por lo común de piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta o entrada de una casa.↑
- 127 Arco rebajado: Arco cuya altura es menor que la mitad de su luz128.↑
- 128 Luz: Distancia horizontal entre los apoyos de un arco, viga, etc.↑
- 129 Garita: Casilla pequeña, para abrigo y comodidad de centinelas, vigilantes, guardafrenos, etc.↑
- 130 Tronera: Ventana pequeña y angosta por donde entra escasamente la luz.↑
- 131 Óculo: Ventana pequeña redonda u ovalada.↑
- 132 Antepecho: Pretil o baranda que se coloca en lugar alto para poder asomarse sin peligro de caer.↑
- 133 Enfoscar: Guarnecer con mortero un muro.↑
- 134 Campanil: Campanario.↑
- 135 Cubismo: Movimiento artístico surgido en Francia a principios del siglo XX, que rompe con las leyes de la perspectiva clásica y descompone los objetos en estructuras geométricas.↑
- 136 Atrio: Andén que hay delante de algunos templos y palacios, por lo regular enlosado y más alto que el piso de la calle.↑
- 137 Trapezoide: Cuadrilátero irregular que no tiene ningún lado paralelo a otro.↑
- 138 Lucernario: Claraboya. // Ventana abierta en el techo o en la parte alta de las paredes.↑
- 139 Sillería: Fábrica hecha de sillares140 asentados unos sobre otros y en hileras.↑
- 140 Sillar: Piedra labrada, por lo común en forma de paralelepípedo141 rectángulo, que forma parte de un muro de sillería.↑
- 141 Paralelepípedo: Sólido limitado por seis paralelogramos, cuyas caras opuestas son iguales y paralelas.↑
- 142 Barroquizante: Que tiene tendencia a lo barroco143.↑
- 143 Barroco: Dicho de un estilo arquitectónico o de las artes plásticas: Que se desarrolló en Europa e Iberoamérica durante los siglos XVII y XVIII, opuesto al clasicismo y caracterizado por la complejidad y el dinamismo de las formas, la riqueza de la ornamentación y el efectismo.↑
- 144 Aleta: Gran voluta145 que une por el exterior dos plantas cuando la superior es de menor anchura.↑
- 145 Voluta: Figura en forma de espiral.↑
- 146 Roleo: Voluta de capitel.↑
- 147 Pináculo: Parte superior y más alta de un edificio o templo. // Remate piramidal o cónico que en la arquitectura gótica cumple una doble función, estética y estructural.↑
- 148 Pirámide truncada: Parte de la pirámide comprendida entre la base y otro plano que corta a todas las aristas laterales.↑
- 149 Eclecticismo: Combinación de elementos de diversos estilos, ideas o posibilidades.↑
- 150 Altorrelieve: Relieve en que las figuras salen del plano más de la mitad de su bulto.↑
- 151 Elipse: Lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a otros dos fijos, llamados focos, es constante.↑
DATOS DE INTERES
LOCALIZACIÓN Y COMUNICACIONES:
AUTOBUS:
INTERURBANOS:
- Línea 455: Pinto - Getafe
- Línea 460: Madrid (Plaza Elíptica) - Parla - Batres
- Línea 461: Madrid (Plaza Elíptica) - Parla
- Línea 462: Parla - Getafe
- Línea 463: Madrid (Plaza Elíptica) - Parla - Torrejón de Velasco
- Línea 464: Madrid (Plaza Elíptica) - Parla - Yunclillos
- Línea 468: Getafe - Griñón/Casarrubuelos/Serranillos
- Línea 469: Madrid (Plaza Elíptica) - Parla (Parla Este)
- Línea 471: Humanes - Fuenlabrada - Parla - Pinto
- Línea 491: Madrid (Aluche) - Fuenlabrada (Bº Naranjo)
- Línea 492: Madrid (Aluche) - Fuenlabrada (P. Granada)
- Línea 493: Madrid (Aluche) - Fuenlabrada (Urb. Loranca)
- Línea 496: Fuenlabrada - Moraleja de Enmedio - Arroyomolinos (Xanadú)
- Línea 497: Leganés (Parque Sur) - Moraleja de Enmedio (Las Colinas)
- Línea 498: Móstoles - Arroyomolinos - Moraleja de Enmedio
NOCTURNOS:
- Línea N803: Madrid (Atocha) - Fuenlabrada (Bº Naranjo)
- Línea N804: Madrid (Atocha) - Fuenlabrada
- Línea N806: Madrid (Atocha) - Parla
CARRETERAS:
Desde Madrid:
- A-42
- A-4 y M-50
- R-5
TREN:
- Línea C-5: Móstoles El Soto - Madrid (Atocha) - Fuenlabrada - Humanes
METRO:
- Línea 12: Metrosur (Alcorcón - Leganés - Getafe - Fuenlabrada - Móstoles
METRO LIGERO/TRAVÍA:
Los datos de comunicaciones se han tomado, en junio de 2018, de la web del Consorcio de Transportes de Madrid, de la web del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de Google Maps.
BIBLIOGRAFIA Y ENLACES EXTERNOS:
- VV.AA.: “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Tomo XI. Comunidad de Madrid”; Edita: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Fundación Caja Madrid y Fundación COAM; ISBN: 84-451-2697-0; Depósito Legal: M-50.270-2004.
- Agustín Izquierdo (dirección editorial): “De las ciudades del Suroeste a las vegas del Guadarrama”; Colección “Biblioteca Madrileña de Bolsillo / Pueblos y ciudades”; Servicio de Publicaciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; ISBN: 84-451-1484-0; Depósito Legal: M.27.871-1998.
- Pascual Madoz: “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo XVIII”; LA ILUSTRACIÓN, Est. Tipográfico-Literario Universal. Calle de la Madera baja, núm. 8, Madrid; 1847.
- Andrés Marín Pérez: “Guía de Madrid y su provincia. Tomo II.”; Escuela tipográfica del Hospicio. Calle de Fuencarral, 84, Madrid; 1888.
- Juan Ortega Rubio: "Historia de Madrid y de los Pueblos de su Provincia. Tomo II."; Imprenta Municipal, Madrid; 1921.
- Adriano Gómez Ruiz: "Cinco siglos de historia (1375 - 1900)"; Ayuntamiento de Fuenlabrada;ISBN: 84-500-9950-1; Depósito Legal: M-15.872-1984.
- Plan General de Ordenación Urbana. Catálogo de Bienes Protegidos
- Web oficial del Ayuntamiento de Fuenlabrada
- Censo del Marqués de la Ensenada, 1752 (Archivo .xls).
- Hemeroteca ABC, Entrega de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Fuenlabrada
- DRAE